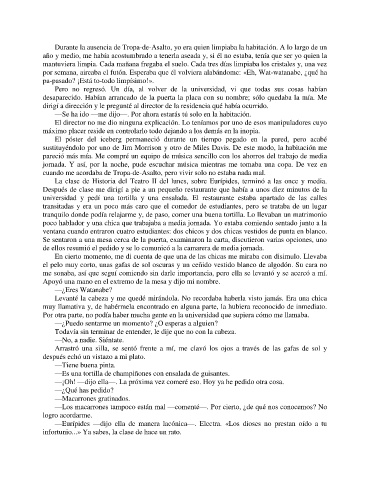Page 35 - Tokio Blues - 3ro Medio
P. 35
Durante la ausencia de Tropa-de-Asalto, yo era quien limpiaba la habitación. A lo largo de un
año y medio, me había acostumbrado a tenerla aseada y, si él no estaba, tenía que ser yo quien la
mantuviera limpia. Cada mañana fregaba el suelo. Cada tres días limpiaba los cristales y, una vez
por semana, aireaba el futón. Esperaba que él volviera alabándome: «Eh, Wat-watanabe, ¿qué ha
pa-pasado? ¡Está to-todo limpísimo!».
Pero no regresó. Un día, al volver de la universidad, vi que todas sus cosas habían
desaparecido. Habían arrancado de la puerta la placa con su nombre; sólo quedaba la mía. Me
dirigí a dirección y le pregunté al director de la residencia qué había ocurrido.
—Se ha ido —me dijo—. Por ahora estarás tú solo en la habitación.
El director no me dio ninguna explicación. Lo teníamos por uno de esos manipuladores cuyo
máximo placer reside en controlarlo todo dejando a los demás en la inopia.
El póster del iceberg permaneció durante un tiempo pegado en la pared, pero acabé
sustituyéndolo por uno de Jim Morrison y otro de Miles Davis. De este modo, la habitación me
pareció más mía. Me compré un equipo de música sencillo con los ahorros del trabajo de media
jornada. Y así, por la noche, pude escuchar música mientras me tomaba una copa. De vez en
cuando me acordaba de Tropa-de-Asalto, pero vivir solo no estaba nada mal.
La clase de Historia del Teatro II del lunes, sobre Eurípides, terminó a las once y media.
Después de clase me dirigí a pie a un pequeño restaurante que había a unos diez minutos de la
universidad y pedí una tortilla y una ensalada. El restaurante estaba apartado de las calles
transitadas y era un poco más caro que el comedor de estudiantes, pero se trataba de un lugar
tranquilo donde podía relajarme y, de paso, comer una buena tortilla. Lo llevaban un matrimonio
poco hablador y una chica que trabajaba a media jornada. Yo estaba comiendo sentado junto a la
ventana cuando entraron cuatro estudiantes: dos chicos y dos chicas vestidos de punta en blanco.
Se sentaron a una mesa cerca de la puerta, examinaron la carta, discutieron varias opciones, uno
de ellos resumió el pedido y se lo comunicó a la camarera de media jornada.
En cierto momento, me di cuenta de que una de las chicas me miraba con disimulo. Llevaba
el pelo muy corto, unas gafas de sol oscuras y un ceñido vestido blanco de algodón. Su cara no
me sonaba, así que seguí comiendo sin darle importancia, pero ella se levantó y se acercó a mí.
Apoyó una mano en el extremo de la mesa y dijo mi nombre.
—¿Eres Watanabe?
Levanté la cabeza y me quedé mirándola. No recordaba haberla visto jamás. Era una chica
muy llamativa y, de habérmela encontrado en alguna parte, la hubiera reconocido de inmediato.
Por otra parte, no podía haber mucha gente en la universidad que supiera cómo me llamaba.
—¿Puedo sentarme un momento? ¿O esperas a alguien?
Todavía sin terminar de entender, le dije que no con la cabeza.
—No, a nadie. Siéntate.
Arrastró una silla, se sentó frente a mí, me clavó los ojos a través de las gafas de sol y
después echó un vistazo a mi plato.
—Tiene buena pinta.
—Es una tortilla de champiñones con ensalada de guisantes.
—¡Oh! —dijo ella—. La próxima vez comeré eso. Hoy ya he pedido otra cosa.
—¿Qué has pedido?
—Macarrones gratinados.
—Los macarrones tampoco están mal —comenté—. Por cierto, ¿de qué nos conocemos? No
logro acordarme.
—Eurípides —dijo ella de manera lacónica—. Electra. «Los dioses no prestan oído a tu
infortunio...» Ya sabes, la clase de hace un rato.