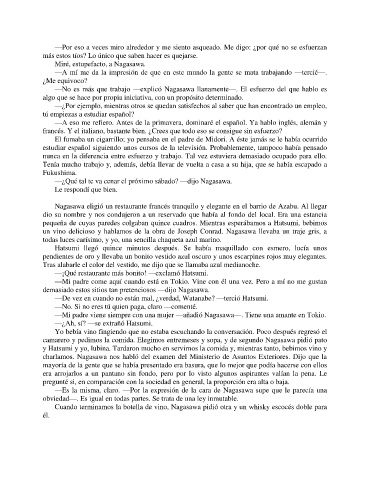Page 137 - Tokio Blues - 3ro Medio
P. 137
—Por eso a veces miro alrededor y me siento asqueado. Me digo: ¿por qué no se esfuerzan
más estos tíos? Lo único que saben hacer es quejarse.
Miré, estupefacto, a Nagasawa.
—A mí me da la impresión de que en este mundo la gente se mata trabajando —tercié—.
¿Me equivoco?
—No es más que trabajo —explicó Nagasawa llanamente—. El esfuerzo del que hablo es
algo que se hace por propia iniciativa, con un propósito determinado.
—¿Por ejemplo, mientras otros se quedan satisfechos al saber que han encontrado un empleo,
tú empiezas a estudiar español?
—A eso me refiero. Antes de la primavera, dominaré el español. Ya hablo inglés, alemán y
francés. Y el italiano, bastante bien. ¿Crees que todo eso se consigue sin esfuerzo?
El fumaba un cigarrillo; yo pensaba en el padre de Midori. A éste jamás se le había ocurrido
estudiar español siguiendo unos cursos de la televisión. Probablemente, tampoco había pensado
nunca en la diferencia entre esfuerzo y trabajo. Tal vez estuviera demasiado ocupado para ello.
Tenía mucho trabajo y, además, debía llevar de vuelta a casa a su hija, que se había escapado a
Fukushima.
—¿Qué tal te va cenar el próximo sábado? —dijo Nagasawa.
Le respondí que bien.
Nagasawa eligió un restaurante francés tranquilo y elegante en el barrio de Azabu. Al llegar
dio su nombre y nos condujeron a un reservado que había al fondo del local. Era una estancia
pequeña de cuyas paredes colgaban quince cuadros. Mientras esperábamos a Hatsumi, bebimos
un vino delicioso y hablamos de la obra de Joseph Conrad. Nagasawa llevaba un traje gris, a
todas luces carísimo, y yo, una sencilla chaqueta azul marino.
Hatsumi llegó quince minutos después. Se había maquillado con esmero, lucía unos
pendientes de oro y llevaba un bonito vestido azul oscuro y unos escarpines rojos muy elegantes.
Tras alabarle el color del vestido, me dijo que se llamaba azul medianoche.
—¡Qué restaurante más bonito! —exclamó Hatsumi.
—Mi padre come aquí cuando está en Tokio. Vine con él una vez. Pero a mí no me gustan
demasiado estos sitios tan pretenciosos —dijo Nagasawa.
—De vez en cuando no están mal, ¿verdad, Watanabe? —terció Hatsumi.
—No. Si no eres tú quien paga, claro —comenté.
—Mi padre viene siempre con una mujer —añadió Nagasawa—. Tiene una amante en Tokio.
—¿Ah, sí? —se extrañó Hatsumi.
Yo bebía vino fingiendo que no estaba escuchando la conversación. Poco después regresó el
camarero y pedimos la comida. Elegimos entremeses y sopa, y de segundo Nagasawa pidió pato
y Hatsumi y yo, lubina. Tardaron mucho en servirnos la comida y, mientras tanto, bebimos vino y
charlamos. Nagasawa nos habló del examen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dijo que la
mayoría de la gente que se había presentado era basura, que lo mejor que podía hacerse con ellos
era arrojarlos a un pantano sin fondo, pero por lo visto algunos aspirantes valían la pena. Le
pregunté si, en comparación con la sociedad en general, la proporción era alta o baja.
—Es la misma, claro. —Por la expresión de la cara de Nagasawa supe que le parecía una
obviedad—. Es igual en todas partes. Se trata de una ley inmutable.
Cuando terminamos la botella de vino, Nagasawa pidió otra y un whisky escocés doble para
él.