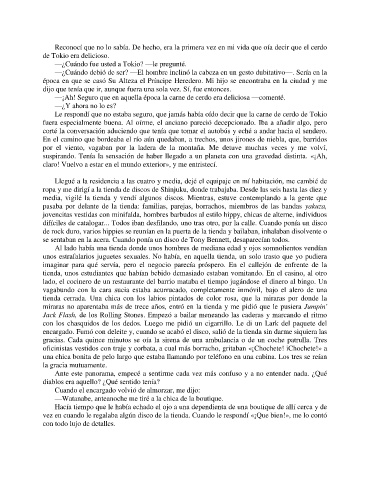Page 111 - Tokio Blues - 3ro Medio
P. 111
Reconocí que no lo sabía. De hecho, era la primera vez en mi vida que oía decir que el cerdo
de Tokio era delicioso.
—¿Cuándo fue usted a Tokio? —le pregunté.
—¿Cuándo debió de ser? —El hombre inclinó la cabeza en un gesto dubitativo—. Sería en la
época en que se casó Su Alteza el Príncipe Heredero. Mi hijo se encontraba en la ciudad y me
dijo que tenía que ir, aunque fuera una sola vez. Sí, fue entonces.
—¡Ah! Seguro que en aquella época la carne de cerdo era deliciosa —comenté.
—¿Y ahora no lo es?
Le respondí que no estaba seguro, que jamás había oído decir que la carne de cerdo de Tokio
fuera especialmente buena. Al oírme, el anciano pareció decepcionado. Iba a añadir algo, pero
corté la conversación aduciendo que tenía que tomar el autobús y eché a andar hacia el sendero.
En el camino que bordeaba el río aún quedaban, a trechos, unos jirones de niebla, que, barridos
por el viento, vagaban por la ladera de la montaña. Me detuve muchas veces y me volví,
suspirando. Tenía la sensación de haber llegado a un planeta con una gravedad distinta. «¡Ah,
claro! Vuelvo a estar en el mundo exterior», y me entristecí.
Llegué a la residencia a las cuatro y media, dejé el equipaje en mí habitación, me cambié de
ropa y me dirigí a la tienda de discos de Shinjuku, donde trabajaba. Desde las seis hasta las diez y
media, vigilé la tienda y vendí algunos discos. Mientras, estuve contemplando a la gente que
pasaba por delante de la tienda: familias, parejas, borrachos, miembros de las bandas yakuza,
jovencitas vestidas con minifalda, hombres barbudos al estilo hippy, chicas de alterne, individuos
difíciles de catalogar... Todos iban desfilando, uno tras otro, por la calle. Cuando ponía un disco
de rock duro, varios hippies se reunían en la puerta de la tienda y bailaban, inhalaban disolvente o
se sentaban en la acera. Cuando ponía un disco de Tony Bennett, desaparecían todos.
Al lado había una tienda donde unos hombres de mediana edad y ojos somnolientos vendían
unos estrafalarios juguetes sexuales. No había, en aquella tienda, un solo trasto que yo pudiera
imaginar para qué servía, pero el negocio parecía próspero. En el callejón de enfrente de la
tienda, unos estudiantes que habían bebido demasiado estaban vomitando. En el casino, al otro
lado, el cocinero de un restaurante del barrio mataba el tiempo jugándose el dinero al bingo. Un
vagabundo con la cara sucia estaba acurrucado, completamente inmóvil, bajo el alero de una
tienda cerrada. Una chica con los labios pintados de color rosa, que la miraras por donde la
miraras no aparentaba más de trece años, entró en la tienda y me pidió que le pusiera Jumpin'
Jack Flash, de los Rolling Stones. Empezó a bailar meneando las caderas y marcando el ritmo
con los chasquidos de los dedos. Luego me pidió un cigarrillo. Le di un Lark del paquete del
encargado. Fumó con deleite y, cuando se acabó el disco, salió de la tienda sin darme siquiera las
gracias. Cada quince minutos se oía la sirena de una ambulancia o de un coche patrulla. Tres
oficinistas vestidos con traje y corbata, a cual más borracho, gritaban «¡Chochete! iChochete!» a
una chica bonita de pelo largo que estaba llamando por teléfono en una cabina. Los tres se reían
la gracia mutuamente.
Ante este panorama, empecé a sentirme cada vez más confuso y a no entender nada. ¿Qué
diablos era aquello? ¿Qué sentido tenía?
Cuando el encargado volvió de almorzar, me dijo:
—Watanabe, anteanoche me tiré a la chica de la boutique.
Hacía tiempo que le había echado el ojo a una dependienta de una boutique de allí cerca y de
vez en cuando le regalaba algún disco de la tienda. Cuando le respondí «¡Que bien!», me lo contó
con todo lujo de detalles.