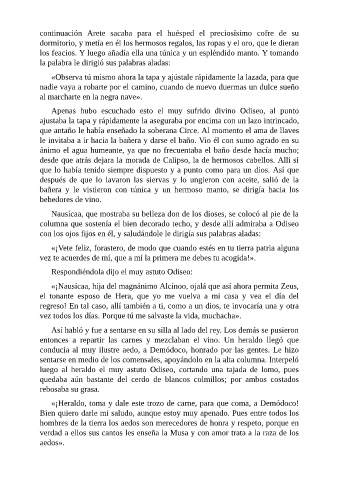Page 87 - La Odisea alt.
P. 87
continuación Arete sacaba para el huésped el preciosísimo cofre de su
dormitorio, y metía en él los hermosos regalos, las ropas y el oro, que le dieran
los feacios. Y luego añadía ella una túnica y un espléndido manto. Y tomando
la palabra le dirigió sus palabras aladas:
«Observa tú mismo ahora la tapa y ajústale rápidamente la lazada, para que
nadie vaya a robarte por el camino, cuando de nuevo duermas un dulce sueño
al marcharte en la negra nave».
Apenas hubo escuchado esto el muy sufrido divino Odiseo, al punto
ajustaba la tapa y rápidamente la aseguraba por encima con un lazo intrincado,
que antaño le había enseñado la soberana Circe. Al momento el ama de llaves
le invitaba a ir hacia la bañera y darse el baño. Vio él con sumo agrado en su
ánimo el agua humeante, ya que no frecuentaba el baño desde hacía mucho;
desde que atrás dejara la morada de Calipso, la de hermosos cabellos. Allí sí
que lo había tenido siempre dispuesto y a punto como para un dios. Así que
después de que lo lavaron las siervas y lo ungieron con aceite, salió de la
bañera y le vistieron con túnica y un hermoso manto, se dirigía hacia los
bebedores de vino.
Nausícaa, que mostraba su belleza don de los dioses, se colocó al pie de la
columna que sostenía el bien decorado techo, y desde allí admiraba a Odiseo
con los ojos fijos en él, y saludándole le dirigía sus palabras aladas:
«¡Vete feliz, forastero, de modo que cuando estés en tu tierra patria alguna
vez te acuerdes de mí, que a mí la primera me debes tu acogida!».
Respondiéndola dijo el muy astuto Odiseo:
«¡Nausícaa, hija del magnánimo Alcínoo, ojalá que así ahora permita Zeus,
el tonante esposo de Hera, que yo me vuelva a mi casa y vea el día del
regreso! En tal caso, allí también a ti, como a un dios, te invocaría una y otra
vez todos los días. Porque tú me salvaste la vida, muchacha».
Así habló y fue a sentarse en su silla al lado del rey. Los demás se pusieron
entonces a repartir las carnes y mezclaban el vino. Un heraldo llegó que
conducía al muy ilustre aedo, a Demódoco, honrado por las gentes. Le hizo
sentarse en medio de los comensales, apoyándolo en la alta columna. Interpeló
luego al heraldo el muy astuto Odiseo, cortando una tajada de lomo, pues
quedaba aún bastante del cerdo de blancos colmillos; por ambos costados
rebosaba su grasa.
«¡Heraldo, toma y dale este trozo de carne, para que coma, a Demódoco!
Bien quiero darle mi saludo, aunque estoy muy apenado. Pues entre todos los
hombres de la tierra los aedos son merecedores de honra y respeto, porque en
verdad a ellos sus cantos les enseña la Musa y con amor trata a la raza de los
aedos».