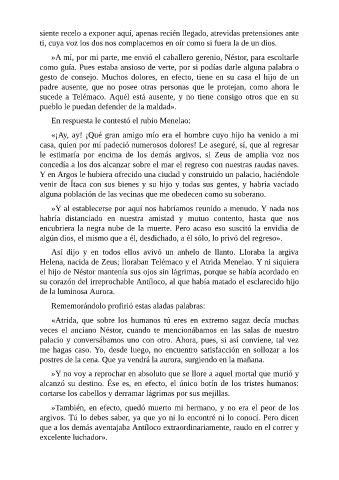Page 37 - La Odisea alt.
P. 37
siente recelo a exponer aquí, apenas recién llegado, atrevidas pretensiones ante
ti, cuya voz los dos nos complacemos en oír como si fuera la de un dios.
»A mí, por mi parte, me envió el caballero gerenio, Néstor, para escoltarle
como guía. Pues estaba ansioso de verte, por si podías darle alguna palabra o
gesto de consejo. Muchos dolores, en efecto, tiene en su casa el hijo de un
padre ausente, que no posee otras personas que le protejan, como ahora le
sucede a Telémaco. Aquél está ausente, y no tiene consigo otros que en su
pueblo le puedan defender de la maldad».
En respuesta le contestó el rubio Menelao:
«¡Ay, ay! ¡Qué gran amigo mío era el hombre cuyo hijo ha venido a mi
casa, quien por mí padeció numerosos dolores! Le aseguré, sí, que al regresar
le estimaría por encima de los demás argivos, si Zeus de amplia voz nos
concedía a los dos alcanzar sobre el mar el regreso con nuestras raudas naves.
Y en Argos le hubiera ofrecido una ciudad y construido un palacio, haciéndole
venir de Ítaca con sus bienes y su hijo y todas sus gentes, y habría vaciado
alguna población de las vecinas que me obedecen como su soberano.
»Y al establecerse por aquí nos habríamos reunido a menudo. Y nada nos
habría distanciado en nuestra amistad y mutuo contento, hasta que nos
encubriera la negra nube de la muerte. Pero acaso eso suscitó la envidia de
algún dios, el mismo que a él, desdichado, a él sólo, lo privó del regreso».
Así dijo y en todos ellos avivó un anhelo de llanto. Lloraba la argiva
Helena, nacida de Zeus; lloraban Telémaco y el Atrida Menelao. Y ni siquiera
el hijo de Néstor mantenía sus ojos sin lágrimas, porque se había acordado en
su corazón del irreprochable Antíloco, al que había matado el esclarecido hijo
de la luminosa Aurora.
Rememorándolo profirió estas aladas palabras:
«Atrida, que sobre los humanos tú eres en extremo sagaz decía muchas
veces el anciano Néstor, cuando te mencionábamos en las salas de nuestro
palacio y conversábamos uno con otro. Ahora, pues, si así conviene, tal vez
me hagas caso. Yo, desde luego, no encuentro satisfacción en sollozar a los
postres de la cena. Que ya vendrá la aurora, surgiendo en la mañana.
»Y no voy a reprochar en absoluto que se llore a aquel mortal que murió y
alcanzó su destino. Ése es, en efecto, el único botín de los tristes humanos:
cortarse los cabellos y derramar lágrimas por sus mejillas.
»También, en efecto, quedó muerto mi hermano, y no era el peor de los
argivos. Tú lo debes saber, ya que yo ni lo encontré ni lo conocí. Pero dicen
que a los demás aventajaba Antíloco extraordinariamente, raudo en el correr y
excelente luchador».