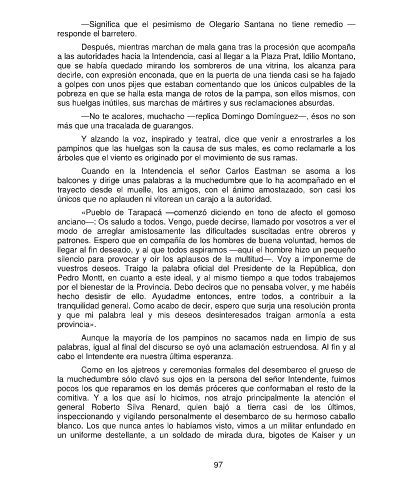Page 97 - Santa María de las Flores Negras
P. 97
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
—Significa que el pesimismo de Olegario Santana no tiene remedio —
responde el barretero.
Después, mientras marchan de mala gana tras la procesión que acompaña
a las autoridades hacia la Intendencia, casi al llegar a la Plaza Prat, Idilio Montano,
que se había quedado mirando los sombreros de una vitrina, los alcanza para
decirle, con expresión enconada, que en la puerta de una tienda casi se ha fajado
a golpes con unos pijes que estaban comentando que los únicos culpables de la
pobreza en que se halla esta manga de rotos de la pampa, son ellos mismos, con
sus huelgas inútiles, sus marchas de mártires y sus reclamaciones absurdas.
—No te acalores, muchacho —replica Domingo Domínguez—, ésos no son
más que una tracalada de guarangos.
Y alzando la voz, inspirado y teatral, dice que venir a enrostrarles a los
pampinos que las huelgas son la causa de sus males, es como reclamarle a los
árboles que el viento es originado por el movimiento de sus ramas.
Cuando en la Intendencia el señor Carlos Eastman se asoma a los
balcones y dirige unas palabras a la muchedumbre que lo ha acompañado en el
trayecto desde el muelle, los amigos, con el ánimo amostazado, son casi los
únicos que no aplauden ni vitorean un carajo a la autoridad.
«Pueblo de Tarapacá —comenzó diciendo en tono de afecto el gomoso
anciano—: Os saludo a todos. Vengo, puede decirse, llamado por vosotros a ver el
modo de arreglar amistosamente las dificultades suscitadas entre obreros y
patrones. Espero que en compañía de los hombres de buena voluntad, hemos de
llegar al fin deseado, y al que todos aspiramos —aquí el hombre hizo un pequeño
silencio para provocar y oír los aplausos de la multitud—. Voy a imponerme de
vuestros deseos. Traigo la palabra oficial del Presidente de la República, don
Pedro Montt, en cuanto a este ideal, y al mismo tiempo a que todos trabajemos
por el bienestar de la Provincia. Debo deciros que no pensaba volver, y me habéis
hecho desistir de ello. Ayudadme entonces, entre todos, a contribuir a la
tranquilidad general. Como acabo de decir, espero que surja una resolución pronta
y que mi palabra leal y mis deseos desinteresados traigan armonía a esta
provincia».
Aunque la mayoría de los pampinos no sacamos nada en limpio de sus
palabras, igual al final del discurso se oyó una aclamación estruendosa. Al fin y al
cabo el Intendente era nuestra última esperanza.
Como en los ajetreos y ceremonias formales del desembarco el grueso de
la muchedumbre sólo clavó sus ojos en la persona del señor Intendente, fuimos
pocos los que reparamos en los demás próceres que conformaban el resto de la
comitiva. Y a los que así lo hicimos, nos atrajo principalmente la atención el
general Roberto Silva Renard, quien bajó a tierra casi de los últimos,
inspeccionando y vigilando personalmente el desembarco de su hermoso caballo
blanco. Los que nunca antes lo habíamos visto, vimos a un militar enfundado en
un uniforme destellante, a un soldado de mirada dura, bigotes de Kaiser y un
97