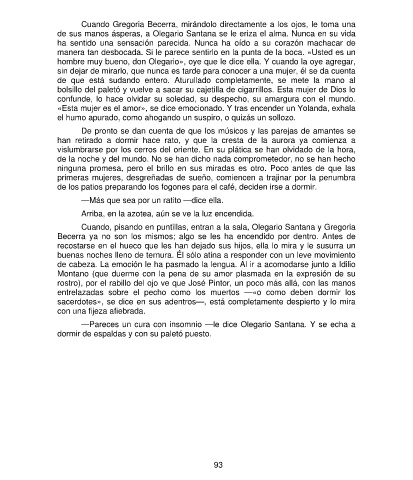Page 93 - Santa María de las Flores Negras
P. 93
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
Cuando Gregoria Becerra, mirándolo directamente a los ojos, le toma una
de sus manos ásperas, a Olegario Santana se le eriza el alma. Nunca en su vida
ha sentido una sensación parecida. Nunca ha oído a su corazón machacar de
manera tan desbocada. Si le parece sentirlo en la punta de la boca. «Usted es un
hombre muy bueno, don Olegario», oye que le dice ella. Y cuando la oye agregar,
sin dejar de mirarlo, que nunca es tarde para conocer a una mujer, él se da cuenta
de que está sudando entero. Aturullado completamente, se mete la mano al
bolsillo del paletó y vuelve a sacar su cajetilla de cigarrillos. Esta mujer de Dios lo
confunde, lo hace olvidar su soledad, su despecho, su amargura con el mundo.
«Esta mujer es el amor», se dice emocionado. Y tras encender un Yolanda, exhala
el humo apurado, como ahogando un suspiro, o quizás un sollozo.
De pronto se dan cuenta de que los músicos y las parejas de amantes se
han retirado a dormir hace rato, y que la cresta de la aurora ya comienza a
vislumbrarse por los cerros del oriente. En su plática se han olvidado de la hora,
de la noche y del mundo. No se han dicho nada comprometedor, no se han hecho
ninguna promesa, pero el brillo en sus miradas es otro. Poco antes de que las
primeras mujeres, desgreñadas de sueño, comiencen a trajinar por la penumbra
de los patios preparando los fogones para el café, deciden irse a dormir.
—Más que sea por un ratito —dice ella.
Arriba, en la azotea, aún se ve la luz encendida.
Cuando, pisando en puntillas, entran a la sala, Olegario Santana y Gregoria
Becerra ya no son los mismos; algo se les ha encendido por dentro. Antes de
recostarse en el hueco que les han dejado sus hijos, ella lo mira y le susurra un
buenas noches lleno de ternura. Él sólo atina a responder con un leve movimiento
de cabeza. La emoción le ha pasmado la lengua. Al ir a acomodarse junto a Idilio
Montano (que duerme con la pena de su amor plasmada en la expresión de su
rostro), por el rabillo del ojo ve que José Pintor, un poco más allá, con las manos
entrelazadas sobre el pecho como los muertos —«o como deben dormir los
sacerdotes», se dice en sus adentros—, está completamente despierto y lo mira
con una fijeza afiebrada.
—Pareces un cura con insomnio —le dice Olegario Santana. Y se echa a
dormir de espaldas y con su paletó puesto.
93