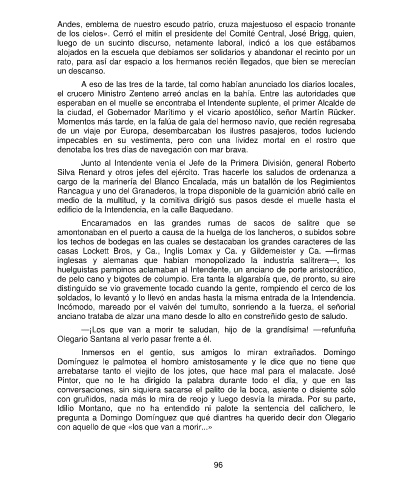Page 96 - Santa María de las Flores Negras
P. 96
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
Andes, emblema de nuestro escudo patrio, cruza majestuoso el espacio tronante
de los cielos». Cerró el mitin el presidente del Comité Central, José Brigg, quien,
luego de un sucinto discurso, netamente laboral, indicó a los que estábamos
alojados en la escuela que debíamos ser solidarios y abandonar el recinto por un
rato, para así dar espacio a los hermanos recién llegados, que bien se merecían
un descanso.
A eso de las tres de la tarde, tal como habían anunciado los diarios locales,
el crucero Ministro Zenteno arreó anclas en la bahía. Entre las autoridades que
esperaban en el muelle se encontraba el Intendente suplente, el primer Alcalde de
la ciudad, el Gobernador Marítimo y el vicario apostólico, señor Martín Rücker.
Momentos más tarde, en la falúa de gala del hermoso navío, que recién regresaba
de un viaje por Europa, desembarcaban los ilustres pasajeros, todos luciendo
impecables en su vestimenta, pero con una lividez mortal en el rostro que
denotaba los tres días de navegación con mar brava.
Junto al Intendente venía el Jefe de la Primera División, general Roberto
Silva Renard y otros jefes del ejército. Tras hacerle los saludos de ordenanza a
cargo de la marinería del Blanco Encalada, más un batallón de los Regimientos
Rancagua y uno del Granaderos, la tropa disponible de la guarnición abrió calle en
medio de la multitud, y la comitiva dirigió sus pasos desde el muelle hasta el
edificio de la Intendencia, en la calle Baquedano.
Encaramados en las grandes rumas de sacos de salitre que se
amontonaban en el puerto a causa de la huelga de los lancheros, o subidos sobre
los techos de bodegas en las cuales se destacaban los grandes caracteres de las
casas Lockett Bros, y Ca., Inglis Lomax y Ca. y Gildemeister y Ca. —firmas
inglesas y alemanas que habían monopolizado la industria salitrera—, los
huelguistas pampinos aclamaban al Intendente, un anciano de porte aristocrático,
de pelo cano y bigotes de columpio. Era tanta la algarabía que, de pronto, su aire
distinguido se vio gravemente tocado cuando la gente, rompiendo el cerco de los
soldados, lo levantó y lo llevó en andas hasta la misma entrada de la Intendencia.
Incómodo, mareado por el vaivén del tumulto, sonriendo a la fuerza, el señorial
anciano trataba de alzar una mano desde lo alto en constreñido gesto de saludo.
—¡Los que van a morir te saludan, hijo de la grandísima! —refunfuña
Olegario Santana al verlo pasar frente a él.
Inmersos en el gentío, sus amigos lo miran extrañados. Domingo
Domínguez le palmotea el hombro amistosamente y le dice que no tiene que
arrebatarse tanto el viejito de los jotes, que hace mal para el malacate. José
Pintor, que no le ha dirigido la palabra durante todo el día, y que en las
conversaciones, sin siquiera sacarse el palito de la boca, asiente o disiente sólo
con gruñidos, nada más lo mira de reojo y luego desvía la mirada. Por su parte,
Idilio Montano, que no ha entendido ni palote la sentencia del calichero, le
pregunta a Domingo Domínguez que qué diantres ha querido decir don Olegario
con aquello de que «los que van a morir...»
96