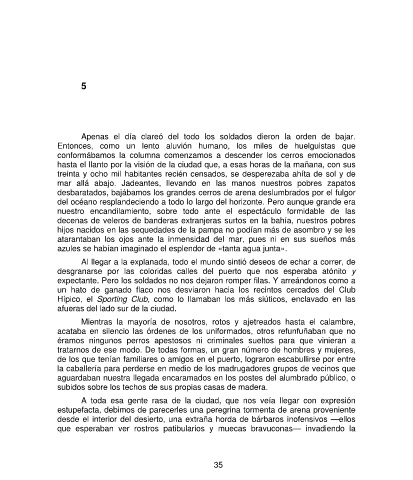Page 35 - Santa María de las Flores Negras
P. 35
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
5
Apenas el día clareó del todo los soldados dieron la orden de bajar.
Entonces, como un lento aluvión humano, los miles de huelguistas que
conformábamos la columna comenzamos a descender los cerros emocionados
hasta el llanto por la visión de la ciudad que, a esas horas de la mañana, con sus
treinta y ocho mil habitantes recién censados, se desperezaba ahíta de sol y de
mar allá abajo. Jadeantes, llevando en las manos nuestros pobres zapatos
desbaratados, bajábamos los grandes cerros de arena deslumbrados por el fulgor
del océano resplandeciendo a todo lo largo del horizonte. Pero aunque grande era
nuestro encandilamiento, sobre todo ante el espectáculo formidable de las
decenas de veleros de banderas extranjeras surtos en la bahía, nuestros pobres
hijos nacidos en las sequedades de la pampa no podían más de asombro y se les
atarantaban los ojos ante la inmensidad del mar, pues ni en sus sueños más
azules se habían imaginado el esplendor de «tanta agua junta».
Al llegar a la explanada, todo el mundo sintió deseos de echar a correr, de
desgranarse por las coloridas calles del puerto que nos esperaba atónito y
expectante. Pero los soldados no nos dejaron romper filas. Y arreándonos como a
un hato de ganado flaco nos desviaron hacia los recintos cercados del Club
Hípico, el Sporting Club, como lo llamaban los más siúticos, enclavado en las
afueras del lado sur de la ciudad.
Mientras la mayoría de nosotros, rotos y ajetreados hasta el calambre,
acataba en silencio las órdenes de los uniformados, otros refunfuñaban que no
éramos ningunos perros apestosos ni criminales sueltos para que vinieran a
tratarnos de ese modo. De todas formas, un gran número de hombres y mujeres,
de los que tenían familiares o amigos en el puerto, lograron escabullirse por entre
la caballería para perderse en medio de los madrugadores grupos de vecinos que
aguardaban nuestra llegada encaramados en los postes del alumbrado público, o
subidos sobre los techos de sus propias casas de madera.
A toda esa gente rasa de la ciudad, que nos veía llegar con expresión
estupefacta, debimos de parecerles una peregrina tormenta de arena proveniente
desde el interior del desierto, una extraña horda de bárbaros inofensivos —ellos
que esperaban ver rostros patibularios y muecas bravuconas— invadiendo la
35