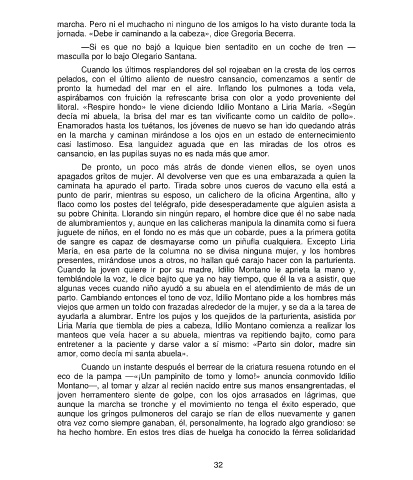Page 32 - Santa María de las Flores Negras
P. 32
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
marcha. Pero ni el muchacho ni ninguno de los amigos lo ha visto durante toda la
jornada. «Debe ir caminando a la cabeza», dice Gregoria Becerra.
—Si es que no bajó a Iquique bien sentadito en un coche de tren —
masculla por lo bajo Olegario Santana.
Cuando los últimos resplandores del sol rojeaban en la cresta de los cerros
pelados, con el último aliento de nuestro cansancio, comenzamos a sentir de
pronto la humedad del mar en el aire. Inflando los pulmones a toda vela,
aspirábamos con fruición la refrescante brisa con olor a yodo proveniente del
litoral. «Respire hondo» le viene diciendo Idilio Montano a Liria María. «Según
decía mi abuela, la brisa del mar es tan vivificante como un caldito de pollo».
Enamorados hasta los tuétanos, los jóvenes de nuevo se han ido quedando atrás
en la marcha y caminan mirándose a los ojos en un estado de enternecimiento
casi lastimoso. Esa languidez aguada que en las miradas de los otros es
cansancio, en las pupilas suyas no es nada más que amor.
De pronto, un poco más atrás de donde vienen ellos, se oyen unos
apagados gritos de mujer. Al devolverse ven que es una embarazada a quien la
caminata ha apurado el parto. Tirada sobre unos cueros de vacuno ella está a
punto de parir, mientras su esposo, un calichero de la oficina Argentina, alto y
flaco como los postes del telégrafo, pide desesperadamente que alguien asista a
su pobre Chinita. Llorando sin ningún reparo, el hombre dice que él no sabe nada
de alumbramientos y, aunque en las calicheras manipula la dinamita como si fuera
juguete de niños, en el fondo no es más que un cobarde, pues a la primera gotita
de sangre es capaz de desmayarse como un piñufla cualquiera. Excepto Liria
María, en esa parte de la columna no se divisa ninguna mujer, y los hombres
presentes, mirándose unos a otros, no hallan qué carajo hacer con la parturienta.
Cuando la joven quiere ir por su madre, Idilio Montano le aprieta la mano y,
temblándole la voz, le dice bajito que ya no hay tiempo, que él la va a asistir, que
algunas veces cuando niño ayudó a su abuela en el atendimiento de más de un
parto. Cambiando entonces el tono de voz, Idilio Montano pide a los hombres más
viejos que armen un toldo con frazadas alrededor de la mujer, y se da a la tarea de
ayudarla a alumbrar. Entre los pujos y los quejidos de la parturienta, asistida por
Liria María que tiembla de pies a cabeza, Idilio Montano comienza a realizar los
manteos que veía hacer a su abuela, mientras va repitiendo bajito, como para
entretener a la paciente y darse valor a sí mismo: «Parto sin dolor, madre sin
amor, como decía mi santa abuela».
Cuando un instante después el berrear de la criatura resuena rotundo en el
eco de la pampa —«¡Un pampinito de tomo y lomo!» anuncia conmovido Idilio
Montano—, al tomar y alzar al recién nacido entre sus manos ensangrentadas, el
joven herramentero siente de golpe, con los ojos arrasados en lágrimas, que
aunque la marcha se tronche y el movimiento no tenga el éxito esperado, que
aunque los gringos pulmoneros del carajo se rían de ellos nuevamente y ganen
otra vez como siempre ganaban, él, personalmente, ha logrado algo grandioso: se
ha hecho hombre. En estos tres días de huelga ha conocido la férrea solidaridad
32