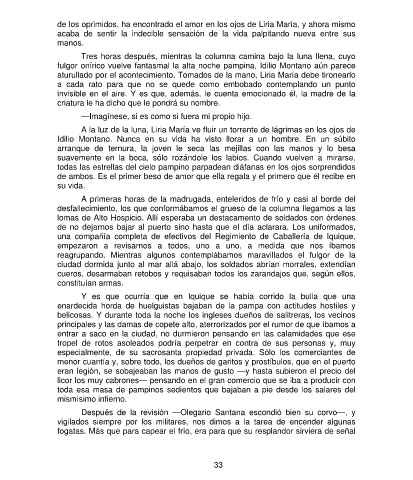Page 33 - Santa María de las Flores Negras
P. 33
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
de los oprimidos, ha encontrado el amor en los ojos de Liria María, y ahora mismo
acaba de sentir la indecible sensación de la vida palpitando nueva entre sus
manos.
Tres horas después, mientras la columna camina bajo la luna llena, cuyo
fulgor onírico vuelve fantasmal la alta noche pampina, Idilio Montano aún parece
aturullado por el acontecimiento. Tomados de la mano, Liria María debe tironearlo
a cada rato para que no se quede como embobado contemplando un punto
invisible en el aire. Y es que, además, le cuenta emocionado él, la madre de la
criatura le ha dicho que le pondrá su nombre.
—Imagínese, si es como si fuera mi propio hijo.
A la luz de la luna, Liria María ve fluir un torrente de lágrimas en los ojos de
Idilio Montano. Nunca en su vida ha visto llorar a un hombre. En un súbito
arranque de ternura, la joven le seca las mejillas con las manos y lo besa
suavemente en la boca, sólo rozándole los labios. Cuando vuelven a mirarse,
todas las estrellas del cielo pampino parpadean diáfanas en los ojos sorprendidos
de ambos. Es el primer beso de amor que ella regala y el primero que él recibe en
su vida.
A primeras horas de la madrugada, enteleridos de frío y casi al borde del
desfallecimiento, los que conformábamos el grueso de la columna llegamos a las
lomas de Alto Hospicio. Allí esperaba un destacamento de soldados con órdenes
de no dejarnos bajar al puerto sino hasta que el día aclarara. Los uniformados,
una compañía completa de efectivos del Regimiento de Caballería de Iquique,
empezaron a revisarnos a todos, uno a uno, a medida que nos íbamos
reagrupando. Mientras algunos contemplábamos maravillados el fulgor de la
ciudad dormida junto al mar allá abajo, los soldados abrían morrales, extendían
cueros, desarmaban retobos y requisaban todos los zarandajos que, según ellos,
constituían armas.
Y es que ocurría que en Iquique se había corrido la bulla que una
enardecida horda de huelguistas bajaban de la pampa con actitudes hostiles y
belicosas. Y durante toda la noche los ingleses dueños de salitreras, los vecinos
principales y las damas de copete alto, aterrorizados por el rumor de que íbamos a
entrar a saco en la ciudad, no durmieron pensando en las calamidades que ese
tropel de rotos asoleados podría perpetrar en contra de sus personas y, muy
especialmente, de su sacrosanta propiedad privada. Sólo los comerciantes de
menor cuantía y, sobre todo, los dueños de garitos y prostíbulos, que en el puerto
eran legión, se sobajeaban las manos de gusto —y hasta subieron el precio del
licor los muy cabrones— pensando en el gran comercio que se iba a producir con
toda esa masa de pampinos sedientos que bajaban a pie desde los salares del
mismísimo infierno.
Después de la revisión —Olegario Santana escondió bien su corvo—, y
vigilados siempre por los militares, nos dimos a la tarea de encender algunas
fogatas. Más que para capear el frío, era para que su resplandor sirviera de señal
33