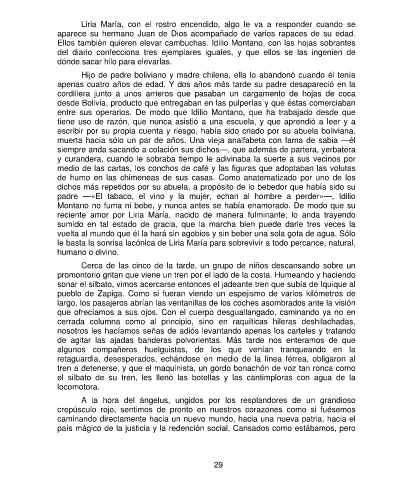Page 29 - Santa María de las Flores Negras
P. 29
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
Liria María, con el rostro encendido, algo le va a responder cuando se
aparece su hermano Juan de Dios acompañado de varios rapaces de su edad.
Ellos también quieren elevar cambuchas. Idilio Montano, con las hojas sobrantes
del diario confecciona tres ejemplares iguales, y que ellos se las ingenien de
dónde sacar hilo para elevarlas.
Hijo de padre boliviano y madre chilena, ella lo abandonó cuando él tenía
apenas cuatro años de edad. Y dos años más tarde su padre desapareció en la
cordillera junto a unos arrieros que pasaban un cargamento de hojas de coca
desde Bolivia, producto que entregaban en las pulperías y que éstas comerciaban
entre sus operarios. De modo que Idilio Montano, que ha trabajado desde que
tiene uso de razón, que nunca asistió a una escuela, y que aprendió a leer y a
escribir por su propia cuenta y riesgo, había sido criado por su abuela boliviana,
muerta hacía sólo un par de años. Una vieja analfabeta con fama de sabia —él
siempre anda sacando a colación sus dichos—, que además de partera, yerbatera
y curandera, cuando le sobraba tiempo le adivinaba la suerte a sus vecinos por
medio de las cartas, los conchos de café y las figuras que adoptaban las volutas
de humo en las chimeneas de sus casas. Como anatematizado por uno de los
dichos más repetidos por su abuela, a propósito de lo bebedor que había sido su
padre —«El tabaco, el vino y la mujer, echan al hombre a perder»—, Idilio
Montano no fuma ni bebe, y nunca antes se había enamorado. De modo que su
reciente amor por Liria María, nacido de manera fulminante, lo anda trayendo
sumido en tal estado de gracia, que la marcha bien puede darle tres veces la
vuelta al mundo que él la hará sin agobios y sin beber una sola gota de agua. Sólo
le basta la sonrisa lacónica de Liria María para sobrevivir a todo percance, natural,
humano o divino.
Cerca de las cinco de la tarde, un grupo de niños descansando sobre un
promontorio gritan que viene un tren por el lado de la costa. Humeando y haciendo
sonar el silbato, vimos acercarse entonces el jadeante tren que subía de Iquique al
pueblo de Zapiga. Como si fueran viendo un espejismo de varios kilómetros de
largo, los pasajeros abrían las ventanillas de los coches asombrados ante la visión
que ofrecíamos a sus ojos. Con el cuerpo desguallangado, caminando ya no en
cerrada columna como al principio, sino en raquíticas hileras deshilachadas,
nosotros les hacíamos señas de adiós levantando apenas los carteles y tratando
de agitar las ajadas banderas polvorientas. Más tarde nos enteramos de que
algunos compañeros huelguistas, de los que venían tranqueando en la
retaguardia, desesperados, echándose en medio de la línea férrea, obligaron al
tren a detenerse, y que el maquinista, un gordo bonachón de voz tan ronca como
el silbato de su tren, les llenó las botellas y las cantimploras con agua de la
locomotora.
A la hora del ángelus, ungidos por los resplandores de un grandioso
crepúsculo rojo, sentimos de pronto en nuestros corazones como si fuésemos
caminando directamente hacia un nuevo mundo, hacia una nueva patria, hacia el
país mágico de la justicia y la redención social. Cansados como estábamos, pero
29