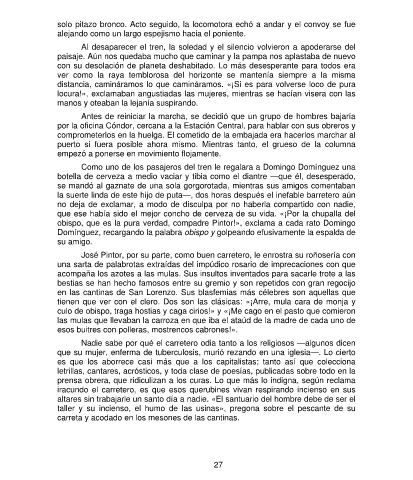Page 27 - Santa María de las Flores Negras
P. 27
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
solo pitazo bronco. Acto seguido, la locomotora echó a andar y el convoy se fue
alejando como un largo espejismo hacia el poniente.
Al desaparecer el tren, la soledad y el silencio volvieron a apoderarse del
paisaje. Aún nos quedaba mucho que caminar y la pampa nos aplastaba de nuevo
con su desolación de planeta deshabitado. Lo más desesperante para todos era
ver como la raya temblorosa del horizonte se mantenía siempre a la misma
distancia, camináramos lo que camináramos. «¡Si es para volverse loco de pura
locura!», exclamaban angustiadas las mujeres, mientras se hacían visera con las
manos y oteaban la lejanía suspirando.
Antes de reiniciar la marcha, se decidió que un grupo de hombres bajaría
por la oficina Cóndor, cercana a la Estación Central, para hablar con sus obreros y
comprometerlos en la huelga. El cometido de la embajada era hacerlos marchar al
puerto si fuera posible ahora mismo. Mientras tanto, el grueso de la columna
empezó a ponerse en movimiento flojamente.
Como uno de los pasajeros del tren le regalara a Domingo Domínguez una
botella de cerveza a medio vaciar y tibia como el diantre —que él, desesperado,
se mandó al gaznate de una sola gorgorotada, mientras sus amigos comentaban
la suerte linda de este hijo de puta—, dos horas después el inefable barretero aún
no deja de exclamar, a modo de disculpa por no haberla compartido con nadie,
que ese había sido el mejor concho de cerveza de su vida. «¡Por la chupalla del
obispo, que es la pura verdad, compadre Pintor!», exclama a cada rato Domingo
Domínguez, recargando la palabra obispo y golpeando efusivamente la espalda de
su amigo.
José Pintor, por su parte, como buen carretero, le enrostra su roñosería con
una sarta de palabrotas extraídas del impúdico rosario de imprecaciones con que
acompaña los azotes a las mulas. Sus insultos inventados para sacarle trote a las
bestias se han hecho famosos entre su gremio y son repetidos con gran regocijo
en las cantinas de San Lorenzo. Sus blasfemias más célebres son aquellas que
tienen que ver con el clero. Dos son las clásicas: «¡Arre, mula cara de monja y
culo de obispo, traga hostias y caga cirios!» y «¡Me cago en el pasto que comieron
las mulas que llevaban la carroza en que iba el ataúd de la madre de cada uno de
esos buitres con polleras, mostrencos cabrones!».
Nadie sabe por qué el carretero odia tanto a los religiosos —algunos dicen
que su mujer, enferma de tuberculosis, murió rezando en una iglesia—. Lo cierto
es que los aborrece casi más que a los capitalistas; tanto así que colecciona
letrillas, cantares, acrósticos, y toda clase de poesías, publicadas sobre todo en la
prensa obrera, que ridiculizan a los curas. Lo que más lo indigna, según reclama
iracundo el carretero, es que esos querubines vivan respirando incienso en sus
altares sin trabajarle un santo día a nadie. «El santuario del hombre debe de ser el
taller y su incienso, el humo de las usinas», pregona sobre el pescante de su
carreta y acodado en los mesones de las cantinas.
27