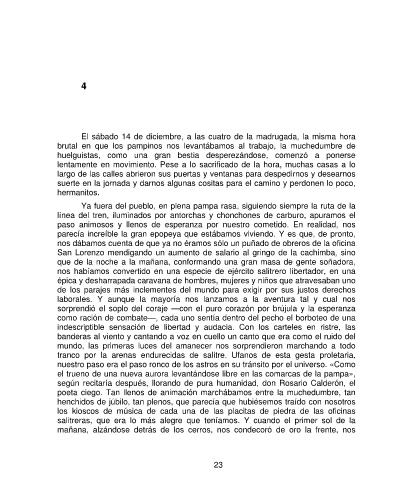Page 23 - Santa María de las Flores Negras
P. 23
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
4
El sábado 14 de diciembre, a las cuatro de la madrugada, la misma hora
brutal en que los pampinos nos levantábamos al trabajo, la muchedumbre de
huelguistas, como una gran bestia desperezándose, comenzó a ponerse
lentamente en movimiento. Pese a lo sacrificado de la hora, muchas casas a lo
largo de las calles abrieron sus puertas y ventanas para despedirnos y desearnos
suerte en la jornada y darnos algunas cositas para el camino y perdonen lo poco,
hermanitos.
Ya fuera del pueblo, en plena pampa rasa, siguiendo siempre la ruta de la
línea del tren, iluminados por antorchas y chonchones de carburo, apuramos el
paso animosos y llenos de esperanza por nuestro cometido. En realidad, nos
parecía increíble la gran epopeya que estábamos viviendo. Y es que, de pronto,
nos dábamos cuenta de que ya no éramos sólo un puñado de obreros de la oficina
San Lorenzo mendigando un aumento de salario al gringo de la cachimba, sino
que de la noche a la mañana, conformando una gran masa de gente soñadora,
nos habíamos convertido en una especie de ejército salitrero libertador, en una
épica y desharrapada caravana de hombres, mujeres y niños que atravesaban uno
de los parajes más inclementes del mundo para exigir por sus justos derechos
laborales. Y aunque la mayoría nos lanzamos a la aventura tal y cual nos
sorprendió el soplo del coraje —con el puro corazón por brújula y la esperanza
como ración de combate—, cada uno sentía dentro del pecho el borboteo de una
indescriptible sensación de libertad y audacia. Con los carteles en ristre, las
banderas al viento y cantando a voz en cuello un canto que era como el ruido del
mundo, las primeras luces del amanecer nos sorprendieron marchando a todo
tranco por la arenas endurecidas de salitre. Ufanos de esta gesta proletaria,
nuestro paso era el paso ronco de los astros en su tránsito por el universo. «Como
el trueno de una nueva aurora levantándose libre en las comarcas de la pampa»,
según recitaría después, llorando de pura humanidad, don Rosario Calderón, el
poeta ciego. Tan llenos de animación marchábamos entre la muchedumbre, tan
henchidos de júbilo, tan plenos, que parecía que hubiésemos traído con nosotros
los kioscos de música de cada una de las placitas de piedra de las oficinas
salitreras, que era lo más alegre que teníamos. Y cuando el primer sol de la
mañana, alzándose detrás de los cerros, nos condecoró de oro la frente, nos
23