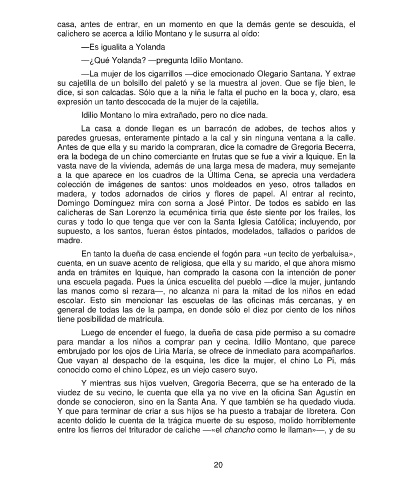Page 20 - Santa María de las Flores Negras
P. 20
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
casa, antes de entrar, en un momento en que la demás gente se descuida, el
calichero se acerca a Idilio Montano y le susurra al oído:
—Es igualita a Yolanda
—¿Qué Yolanda? —pregunta Idilio Montano.
—La mujer de los cigarrillos —dice emocionado Olegario Santana. Y extrae
su cajetilla de un bolsillo del paletó y se la muestra al joven. Que se fije bien, le
dice, si son calcadas. Sólo que a la niña le falta el pucho en la boca y, claro, esa
expresión un tanto descocada de la mujer de la cajetilla.
Idilio Montano lo mira extrañado, pero no dice nada.
La casa a donde llegan es un barracón de adobes, de techos altos y
paredes gruesas, enteramente pintado a la cal y sin ninguna ventana a la calle.
Antes de que ella y su marido la compraran, dice la comadre de Gregoria Becerra,
era la bodega de un chino comerciante en frutas que se fue a vivir a Iquique. En la
vasta nave de la vivienda, además de una larga mesa de madera, muy semejante
a la que aparece en los cuadros de la Última Cena, se aprecia una verdadera
colección de imágenes de santos: unos moldeados en yeso, otros tallados en
madera, y todos adornados de cirios y flores de papel. Al entrar al recinto,
Domingo Domínguez mira con sorna a José Pintor. De todos es sabido en las
calicheras de San Lorenzo la ecuménica tirria que éste siente por los frailes, los
curas y todo lo que tenga que ver con la Santa Iglesia Católica; incluyendo, por
supuesto, a los santos, fueran éstos pintados, modelados, tallados o paridos de
madre.
En tanto la dueña de casa enciende el fogón para «un tecito de yerbaluisa»,
cuenta, en un suave acento de religiosa, que ella y su marido, el que ahora mismo
anda en trámites en Iquique, han comprado la casona con la intención de poner
una escuela pagada. Pues la única escuelita del pueblo —dice la mujer, juntando
las manos como si rezara—, no alcanza ni para la mitad de los niños en edad
escolar. Esto sin mencionar las escuelas de las oficinas más cercanas, y en
general de todas las de la pampa, en donde sólo el diez por ciento de los niños
tiene posibilidad de matrícula.
Luego de encender el fuego, la dueña de casa pide permiso a su comadre
para mandar a los niños a comprar pan y cecina. Idilio Montano, que parece
embrujado por los ojos de Liria María, se ofrece de inmediato para acompañarlos.
Que vayan al despacho de la esquina, les dice la mujer, el chino Lo Pi, más
conocido como el chino López, es un viejo casero suyo.
Y mientras sus hijos vuelven, Gregoria Becerra, que se ha enterado de la
viudez de su vecino, le cuenta que ella ya no vive en la oficina San Agustín en
donde se conocieron, sino en la Santa Ana. Y que también se ha quedado viuda.
Y que para terminar de criar a sus hijos se ha puesto a trabajar de libretera. Con
acento dolido le cuenta de la trágica muerte de su esposo, molido horriblemente
entre los fierros del triturador de caliche —«el chancho como le llaman»—, y de su
20