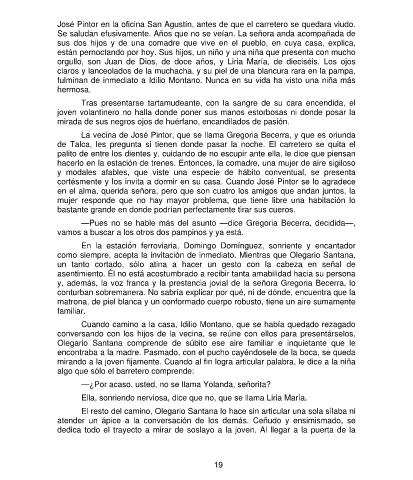Page 19 - Santa María de las Flores Negras
P. 19
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
José Pintor en la oficina San Agustín, antes de que el carretero se quedara viudo.
Se saludan efusivamente. Años que no se veían. La señora anda acompañada de
sus dos hijos y de una comadre que vive en el pueblo, en cuya casa, explica,
están pernoctando por hoy. Sus hijos, un niño y una niña que presenta con mucho
orgullo, son Juan de Dios, de doce años, y Liria María, de dieciséis. Los ojos
claros y lanceolados de la muchacha, y su piel de una blancura rara en la pampa,
fulminan de inmediato a Idilio Montano. Nunca en su vida ha visto una niña más
hermosa.
Tras presentarse tartamudeante, con la sangre de su cara encendida, el
joven volantinero no halla donde poner sus manos estorbosas ni donde posar la
mirada de sus negros ojos de huérfano, encandilados de pasión.
La vecina de José Pintor, que se llama Gregoria Becerra, y que es oriunda
de Talca, les pregunta si tienen donde pasar la noche. El carretero se quita el
palito de entre los dientes y, cuidando de no escupir ante ella, le dice que piensan
hacerlo en la estación de trenes. Entonces, la comadre, una mujer de aire sigiloso
y modales afables, que viste una especie de hábito conventual, se presenta
cortésmente y los invita a dormir en su casa. Cuando José Pintor se lo agradece
en el alma, querida señora, pero que son cuatro los amigos que andan juntos, la
mujer responde que no hay mayor problema, que tiene libre una habitación lo
bastante grande en donde podrían perfectamente tirar sus cueros.
—Pues no se hable más del asunto —dice Gregoria Becerra, decidida—,
vamos a buscar a los otros dos pampinos y ya está.
En la estación ferroviaria, Domingo Domínguez, sonriente y encantador
como siempre, acepta la invitación de inmediato. Mientras que Olegario Santana,
un tanto cortado, sólo atina a hacer un gesto con la cabeza en señal de
asentimiento. Él no está acostumbrado a recibir tanta amabilidad hacia su persona
y, además, la voz franca y la prestancia jovial de la señora Gregoria Becerra, lo
conturban sobremanera. No sabría explicar por qué, ni de dónde, encuentra que la
matrona, de piel blanca y un conformado cuerpo robusto, tiene un aire sumamente
familiar.
Cuando camino a la casa, Idilio Montano, que se había quedado rezagado
conversando con los hijos de la vecina, se reúne con ellos para presentárselos,
Olegario Santana comprende de súbito ese aire familiar e inquietante que le
encontraba a la madre. Pasmado, con el pucho cayéndosele de la boca, se queda
mirando a la joven fijamente. Cuando al fin logra articular palabra, le dice a la niña
algo que sólo el barretero comprende:
—¿Por acaso, usted, no se llama Yolanda, señorita?
Ella, sonriendo nerviosa, dice que no, que se llama Liria María.
El resto del camino, Olegario Santana lo hace sin articular una sola sílaba ni
atender un ápice a la conversación de los demás. Ceñudo y ensimismado, se
dedica todo el trayecto a mirar de soslayo a la joven. Al llegar a la puerta de la
19