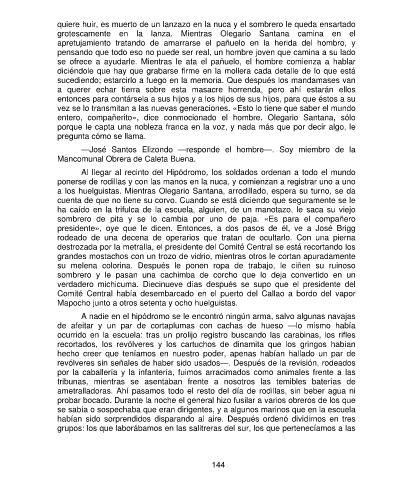Page 144 - Santa María de las Flores Negras
P. 144
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
quiere huir, es muerto de un lanzazo en la nuca y el sombrero le queda ensartado
grotescamente en la lanza. Mientras Olegario Santana camina en el
apretujamiento tratando de amarrarse el pañuelo en la herida del hombro, y
pensando que todo eso no puede ser real, un hombre joven que camina a su lado
se ofrece a ayudarle. Mientras le ata el pañuelo, el hombre comienza a hablar
diciéndole que hay que grabarse firme en la mollera cada detalle de lo que está
sucediendo; estarcirlo a fuego en la memoria. Que después los mandamases van
a querer echar tierra sobre esta masacre horrenda, pero ahí estarán ellos
entonces para contársela a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que éstos a su
vez se lo transmitan a las nuevas generaciones. «Esto lo tiene que saber el mundo
entero, compañerito», dice conmocionado el hombre. Olegario Santana, sólo
porque le capta una nobleza franca en la voz, y nada más que por decir algo, le
pregunta cómo se llama.
—José Santos Elizondo —responde el hombre—. Soy miembro de la
Mancomunal Obrera de Caleta Buena.
Al llegar al recinto del Hipódromo, los soldados ordenan a todo el mundo
ponerse de rodillas y con las manos en la nuca, y comienzan a registrar uno a uno
a los huelguistas. Mientras Olegario Santana, arrodillado, espera su turno, se da
cuenta de que no tiene su corvo. Cuando se está diciendo que seguramente se le
ha caído en la trifulca de la escuela, alguien, de un manotazo, le saca su viejo
sombrero de pita y se lo cambia por uno de paja. «Es para el compañero
presidente», oye que le dicen. Entonces, a dos pasos de él, ve a José Brigg
rodeado de una decena de operarios que tratan de ocultarlo. Con una pierna
destrozada por la metralla, el presidente del Comité Central se está recortando los
grandes mostachos con un trozo de vidrio, mientras otros le cortan apuradamente
su melena colorina. Después le ponen ropa de trabajo, le ciñen su ruinoso
sombrero y le pasan una cachimba de corcho que lo deja convertido en un
verdadero michicuma. Diecinueve días después se supo que el presidente del
Comité Central había desembarcado en el puerto del Callao a bordo del vapor
Mapocho junto a otros setenta y ocho huelguistas.
A nadie en el hipódromo se le encontró ningún arma, salvo algunas navajas
de afeitar y un par de cortaplumas con cachas de hueso —lo mismo había
ocurrido en la escuela: tras un prolijo registro buscando las carabinas, los rifles
recortados, los revólveres y los cartuchos de dinamita que los gringos habían
hecho creer que teníamos en nuestro poder, apenas habían hallado un par de
revólveres sin señales de haber sido usados—. Después de la revisión, rodeados
por la caballería y la infantería, fuimos arracimados como animales frente a las
tribunas, mientras se asentaban frente a nosotros las temibles baterías de
ametralladoras. Ahí pasamos todo el resto del día de rodillas, sin beber agua ni
probar bocado. Durante la noche el general hizo fusilar a varios obreros de los que
se sabía o sospechaba que eran dirigentes, y a algunos marinos que en la escuela
habían sido sorprendidos disparando al aire. Después ordenó dividirnos en tres
grupos: los que laborábamos en las salitreras del sur, los que pertenecíamos a las
144