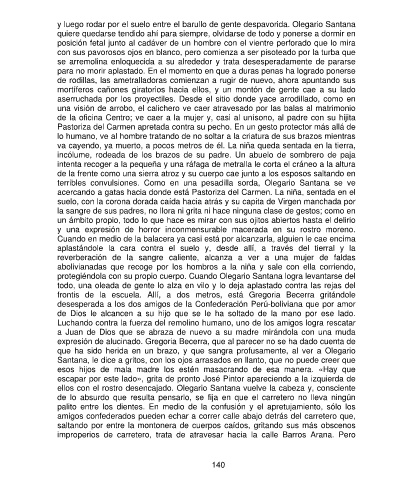Page 140 - Santa María de las Flores Negras
P. 140
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
y luego rodar por el suelo entre el barullo de gente despavorida. Olegario Santana
quiere quedarse tendido ahí para siempre, olvidarse de todo y ponerse a dormir en
posición fetal junto al cadáver de un hombre con el vientre perforado que lo mira
con sus pavorosos ojos en blanco, pero comienza a ser pisoteado por la turba que
se arremolina enloquecida a su alrededor y trata desesperadamente de pararse
para no morir aplastado. En el momento en que a duras penas ha logrado ponerse
de rodillas, las ametralladoras comienzan a rugir de nuevo, ahora apuntando sus
mortíferos cañones giratorios hacia ellos, y un montón de gente cae a su lado
aserruchada por los proyectiles. Desde el sitio donde yace arrodillado, como en
una visión de arrobo, el calichero ve caer atravesado por las balas al matrimonio
de la oficina Centro; ve caer a la mujer y, casi al unísono, al padre con su hijita
Pastoriza del Carmen apretada contra su pecho. En un gesto protector más allá de
lo humano, ve al hombre tratando de no soltar a la criatura de sus brazos mientras
va cayendo, ya muerto, a pocos metros de él. La niña queda sentada en la tierra,
incólume, rodeada de los brazos de su padre. Un abuelo de sombrero de paja
intenta recoger a la pequeña y una ráfaga de metralla le corta el cráneo a la altura
de la frente como una sierra atroz y su cuerpo cae junto a los esposos saltando en
terribles convulsiones. Como en una pesadilla sorda, Olegario Santana se ve
acercando a gatas hacia donde está Pastoriza del Carmen. La niña, sentada en el
suelo, con la corona dorada caída hacia atrás y su capita de Virgen manchada por
la sangre de sus padres, no llora ni grita ni hace ninguna clase de gestos; como en
un ámbito propio, todo lo que hace es mirar con sus ojitos abiertos hasta el delirio
y una expresión de horror inconmensurable macerada en su rostro moreno.
Cuando en medio de la balacera ya casi está por alcanzarla, alguien le cae encima
aplastándole la cara contra el suelo y, desde allí, a través del tierral y la
reverberación de la sangre caliente, alcanza a ver a una mujer de faldas
abolivianadas que recoge por los hombros a la niña y sale con ella corriendo,
protegiéndola con su propio cuerpo. Cuando Olegario Santana logra levantarse del
todo, una oleada de gente lo alza en vilo y lo deja aplastado contra las rejas del
frontis de la escuela. Allí, a dos metros, está Gregoria Becerra gritándole
desesperada a los dos amigos de la Confederación Perú-boliviana que por amor
de Dios le alcancen a su hijo que se le ha soltado de la mano por ese lado.
Luchando contra la fuerza del remolino humano, uno de los amigos logra rescatar
a Juan de Dios que se abraza de nuevo a su madre mirándola con una muda
expresión de alucinado. Gregoria Becerra, que al parecer no se ha dado cuenta de
que ha sido herida en un brazo, y que sangra profusamente, al ver a Olegario
Santana, le dice a gritos, con los ojos arrasados en llanto, que no puede creer que
esos hijos de mala madre los estén masacrando de esa manera. «Hay que
escapar por este lado», grita de pronto José Pintor apareciendo a la izquierda de
ellos con el rostro desencajado. Olegario Santana vuelve la cabeza y, consciente
de lo absurdo que resulta pensarlo, se fija en que el carretero no lleva ningún
palito entre los dientes. En medio de la confusión y el apretujamiento, sólo los
amigos confederados pueden echar a correr calle abajo detrás del carretero que,
saltando por entre la montonera de cuerpos caídos, gritando sus más obscenos
improperios de carretero, trata de atravesar hacia la calle Barros Arana. Pero
140