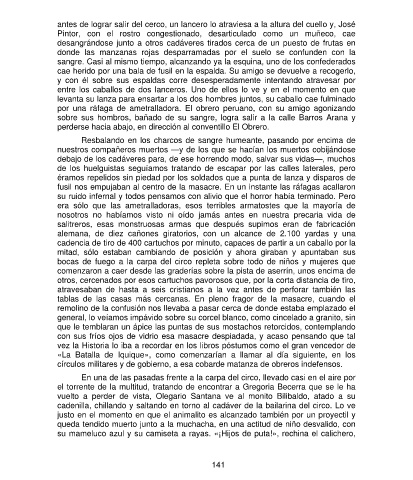Page 141 - Santa María de las Flores Negras
P. 141
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
antes de lograr salir del cerco, un lancero lo atraviesa a la altura del cuello y, José
Pintor, con el rostro congestionado, desarticulado como un muñeco, cae
desangrándose junto a otros cadáveres tirados cerca de un puesto de frutas en
donde las manzanas rojas desparramadas por el suelo se confunden con la
sangre. Casi al mismo tiempo, alcanzando ya la esquina, uno de los confederados
cae herido por una bala de fusil en la espalda. Su amigo se devuelve a recogerlo,
y con él sobre sus espaldas corre desesperadamente intentando atravesar por
entre los caballos de dos lanceros. Uno de ellos lo ve y en el momento en que
levanta su lanza para ensartar a los dos hombres juntos, su caballo cae fulminado
por una ráfaga de ametralladora. El obrero peruano, con su amigo agonizando
sobre sus hombros, bañado de su sangre, logra salir a la calle Barros Arana y
perderse hacia abajo, en dirección al conventillo El Obrero.
Resbalando en los charcos de sangre humeante, pasando por encima de
nuestros compañeros muertos —y de los que se hacían los muertos cobijándose
debajo de los cadáveres para, de ese horrendo modo, salvar sus vidas—, muchos
de los huelguistas seguíamos tratando de escapar por las calles laterales, pero
éramos repelidos sin piedad por los soldados que a punta de lanza y disparos de
fusil nos empujaban al centro de la masacre. En un instante las ráfagas acallaron
su ruido infernal y todos pensamos con alivio que el horror había terminado. Pero
era sólo que las ametralladoras, esos terribles armatostes que la mayoría de
nosotros no habíamos visto ni oído jamás antes en nuestra precaria vida de
salitreros, esas monstruosas armas que después supimos eran de fabricación
alemana, de diez cañones giratorios, con un alcance de 2.100 yardas y una
cadencia de tiro de 400 cartuchos por minuto, capaces de partir a un caballo por la
mitad, sólo estaban cambiando de posición y ahora giraban y apuntaban sus
bocas de fuego a la carpa del circo repleta sobre todo de niños y mujeres que
comenzaron a caer desde las graderías sobre la pista de aserrín, unos encima de
otros, cercenados por esos cartuchos pavorosos que, por la corta distancia de tiro,
atravesaban de hasta a seis cristianos a la vez antes de perforar también las
tablas de las casas más cercanas. En pleno fragor de la masacre, cuando el
remolino de la confusión nos llevaba a pasar cerca de donde estaba emplazado el
general, lo veíamos impávido sobre su corcel blanco, como cincelado a granito, sin
que le temblaran un ápice las puntas de sus mostachos retorcidos, contemplando
con sus fríos ojos de vidrio esa masacre despiadada, y acaso pensando que tal
vez la Historia lo iba a recordar en los libros póstumos como el gran vencedor de
«La Batalla de Iquique», como comenzarían a llamar al día siguiente, en los
círculos militares y de gobierno, a esa cobarde matanza de obreros indefensos.
En una de las pasadas frente a la carpa del circo, llevado casi en el aire por
el torrente de la multitud, tratando de encontrar a Gregoria Becerra que se le ha
vuelto a perder de vista, Olegario Santana ve al monito Bilibaldo, atado a su
cadenilla, chillando y saltando en torno al cadáver de la bailarina del circo. Lo ve
justo en el momento en que el animalito es alcanzado también por un proyectil y
queda tendido muerto junto a la muchacha, en una actitud de niño desvalido, con
su mameluco azul y su camiseta a rayas. «¡Hijos de puta!», rechina el calichero,
141