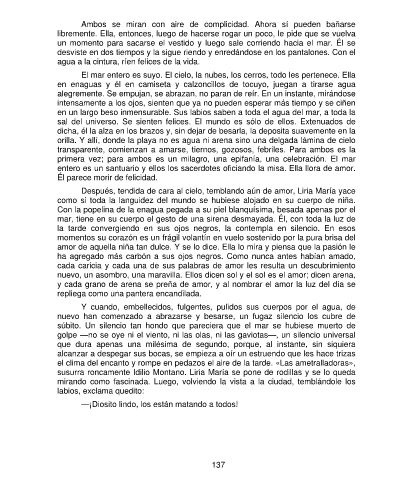Page 137 - Santa María de las Flores Negras
P. 137
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
Ambos se miran con aire de complicidad. Ahora sí pueden bañarse
libremente. Ella, entonces, luego de hacerse rogar un poco, le pide que se vuelva
un momento para sacarse el vestido y luego sale corriendo hacia el mar. Él se
desviste en dos tiempos y la sigue riendo y enredándose en los pantalones. Con el
agua a la cintura, ríen felices de la vida.
El mar entero es suyo. El cielo, la nubes, los cerros, todo les pertenece. Ella
en enaguas y él en camiseta y calzoncillos de tocuyo, juegan a tirarse agua
alegremente. Se empujan, se abrazan, no paran de reír. En un instante, mirándose
intensamente a los ojos, sienten que ya no pueden esperar más tiempo y se ciñen
en un largo beso inmensurable. Sus labios saben a toda el agua del mar, a toda la
sal del universo. Se sienten felices. El mundo es sólo de ellos. Extenuados de
dicha, él la alza en los brazos y, sin dejar de besarla, la deposita suavemente en la
orilla. Y allí, donde la playa no es agua ni arena sino una delgada lámina de cielo
transparente, comienzan a amarse, tiernos, gozosos, febriles. Para ambos es la
primera vez; para ambos es un milagro, una epifanía, una celebración. El mar
entero es un santuario y ellos los sacerdotes oficiando la misa. Ella llora de amor.
Él parece morir de felicidad.
Después, tendida de cara al cielo, temblando aún de amor, Liria María yace
como si toda la languidez del mundo se hubiese alojado en su cuerpo de niña.
Con la popelina de la enagua pegada a su piel blanquísima, besada apenas por el
mar, tiene en su cuerpo el gesto de una sirena desmayada. Él, con toda la luz de
la tarde convergiendo en sus ojos negros, la contempla en silencio. En esos
momentos su corazón es un frágil volantín en vuelo sostenido por la pura brisa del
amor de aquella niña tan dulce. Y se lo dice. Ella lo mira y piensa que la pasión le
ha agregado más carbón a sus ojos negros. Como nunca antes habían amado,
cada caricia y cada una de sus palabras de amor les resulta un descubrimiento
nuevo, un asombro, una maravilla. Ellos dicen sol y el sol es el amor; dicen arena,
y cada grano de arena se preña de amor, y al nombrar el amor la luz del día se
repliega como una pantera encandilada.
Y cuando, embellecidos, fulgentes, pulidos sus cuerpos por el agua, de
nuevo han comenzado a abrazarse y besarse, un fugaz silencio los cubre de
súbito. Un silencio tan hondo que pareciera que el mar se hubiese muerto de
golpe —no se oye ni el viento, ni las olas, ni las gaviotas—, un silencio universal
que dura apenas una milésima de segundo, porque, al instante, sin siquiera
alcanzar a despegar sus bocas, se empieza a oír un estruendo que les hace trizas
el clima del encanto y rompe en pedazos el aire de la tarde. «Las ametralladoras»,
susurra roncamente Idilio Montano. Liria María se pone de rodillas y se lo queda
mirando como fascinada. Luego, volviendo la vista a la ciudad, temblándole los
labios, exclama quedito:
—¡Diosito lindo, los están matando a todos!
137