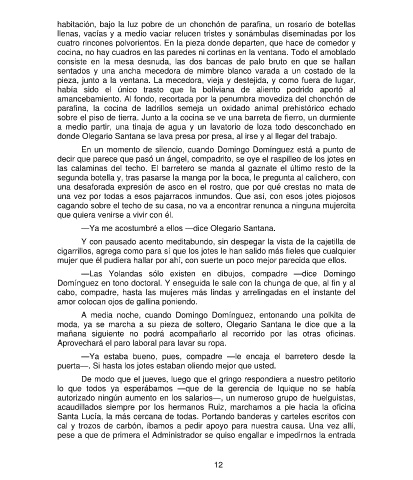Page 12 - Santa María de las Flores Negras
P. 12
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
habitación, bajo la luz pobre de un chonchón de parafina, un rosario de botellas
llenas, vacías y a medio vaciar relucen tristes y sonámbulas diseminadas por los
cuatro rincones polvorientos. En la pieza donde departen, que hace de comedor y
cocina, no hay cuadros en las paredes ni cortinas en la ventana. Todo el amoblado
consiste en la mesa desnuda, las dos bancas de palo bruto en que se hallan
sentados y una ancha mecedora de mimbre blanco varada a un costado de la
pieza, junto a la ventana. La mecedora, vieja y destejida, y como fuera de lugar,
había sido el único trasto que la boliviana de aliento podrido aportó al
amancebamiento. Al fondo, recortada por la penumbra movediza del chonchón de
parafina, la cocina de ladrillos semeja un oxidado animal prehistórico echado
sobre el piso de tierra. Junto a la cocina se ve una barreta de fierro, un durmiente
a medio partir, una tinaja de agua y un lavatorio de loza todo desconchado en
donde Olegario Santana se lava presa por presa, al irse y al llegar del trabajo.
En un momento de silencio, cuando Domingo Domínguez está a punto de
decir que parece que pasó un ángel, compadrito, se oye el raspilleo de los jotes en
las calaminas del techo. El barretero se manda al gaznate el último resto de la
segunda botella y, tras pasarse la manga por la boca, le pregunta al calichero, con
una desaforada expresión de asco en el rostro, que por qué crestas no mata de
una vez por todas a esos pajarracos inmundos. Que así, con esos jotes piojosos
cagando sobre el techo de su casa, no va a encontrar renunca a ninguna mujercita
que quiera venirse a vivir con él.
—Ya me acostumbré a ellos —dice Olegario Santana.
Y con pausado acento meditabundo, sin despegar la vista de la cajetilla de
cigarrillos, agrega como para sí que los jotes le han salido más fieles que cualquier
mujer que él pudiera hallar por ahí, con suerte un poco mejor parecida que ellos.
—Las Yolandas sólo existen en dibujos, compadre —dice Domingo
Domínguez en tono doctoral. Y enseguida le sale con la chunga de que, al fin y al
cabo, compadre, hasta las mujeres más lindas y arrelingadas en el instante del
amor colocan ojos de gallina poniendo.
A media noche, cuando Domingo Domínguez, entonando una polkita de
moda, ya se marcha a su pieza de soltero, Olegario Santana le dice que a la
mañana siguiente no podrá acompañarlo al recorrido por las otras oficinas.
Aprovechará el paro laboral para lavar su ropa.
—Ya estaba bueno, pues, compadre —le encaja el barretero desde la
puerta—. Si hasta los jotes estaban oliendo mejor que usted.
De modo que el jueves, luego que el gringo respondiera a nuestro petitorio
lo que todos ya esperábamos —que de la gerencia de Iquique no se había
autorizado ningún aumento en los salarios—, un numeroso grupo de huelguistas,
acaudillados siempre por los hermanos Ruiz, marchamos a pie hacia la oficina
Santa Lucía, la más cercana de todas. Portando banderas y carteles escritos con
cal y trozos de carbón, íbamos a pedir apoyo para nuestra causa. Una vez allí,
pese a que de primera el Administrador se quiso engallar e impedirnos la entrada
12