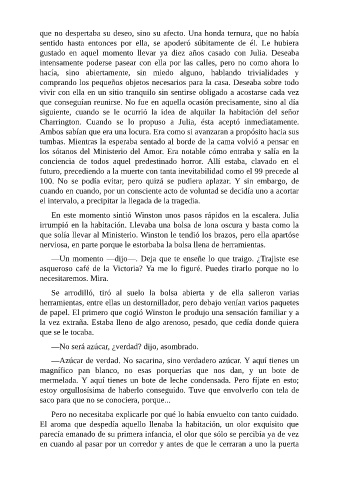Page 98 - 1984
P. 98
que no despertaba su deseo, sino su afecto. Una honda ternura, que no había
sentido hasta entonces por ella, se apoderó súbitamente de él. Le hubiera
gustado en aquel momento llevar ya diez años casado con Julia. Deseaba
intensamente poderse pasear con ella por las calles, pero no como ahora lo
hacía, sino abiertamente, sin miedo alguno, hablando trivialidades y
comprando los pequeños objetos necesarios para la casa. Deseaba sobre todo
vivir con ella en un sitio tranquilo sin sentirse obligado a acostarse cada vez
que conseguían reunirse. No fue en aquella ocasión precisamente, sino al día
siguiente, cuando se le ocurrió la idea de alquilar la habitación del señor
Charrington. Cuando se lo propuso a Julia, ésta aceptó inmediatamente.
Ambos sabían que era una locura. Era como si avanzaran a propósito hacia sus
tumbas. Mientras la esperaba sentado al borde de la cama volvió a pensar en
los sótanos del Ministerio del Amor. Era notable cómo entraba y salía en la
conciencia de todos aquel predestinado horror. Allí estaba, clavado en el
futuro, precediendo a la muerte con tanta inevitabilidad como el 99 precede al
100. No se podía evitar, pero quizá se pudiera aplazar. Y sin embargo, de
cuando en cuando, por un consciente acto de voluntad se decidía uno a acortar
el intervalo, a precipitar la llegada de la tragedia.
En este momento sintió Winston unos pasos rápidos en la escalera. Julia
irrumpió en la habitación. Llevaba una bolsa de lona oscura y basta como la
que solía llevar al Ministerio. Winston le tendió los brazos, pero ella apartóse
nerviosa, en parte porque le estorbaba la bolsa llena de herramientas.
—Un momento —dijo—. Deja que te enseñe lo que traigo. ¿Trajiste ese
asqueroso café de la Victoria? Ya me lo figuré. Puedes tirarlo porque no lo
necesitaremos. Mira.
Se arrodilló, tiró al suelo la bolsa abierta y de ella salieron varias
herramientas, entre ellas un destornillador, pero debajo venían varios paquetes
de papel. El primero que cogió Winston le produjo una sensación familiar y a
la vez extraña. Estaba lleno de algo arenoso, pesado, que cedía donde quiera
que se le tocaba.
—No será azúcar, ¿verdad? dijo, asombrado.
—Azúcar de verdad. No sacarina, sino verdadero azúcar. Y aquí tienes un
magnífico pan blanco, no esas porquerías que nos dan, y un bote de
mermelada. Y aquí tienes un bote de leche condensada. Pero fíjate en esto;
estoy orgullosísima de haberlo conseguido. Tuve que envolverlo con tela de
saco para que no se conociera, porque...
Pero no necesitaba explicarle por qué lo había envuelto con tanto cuidado.
El aroma que despedía aquello llenaba la habitación, un olor exquisito que
parecía emanado de su primera infancia, el olor que sólo se percibía ya de vez
en cuando al pasar por un corredor y antes de que le cerraran a uno la puerta