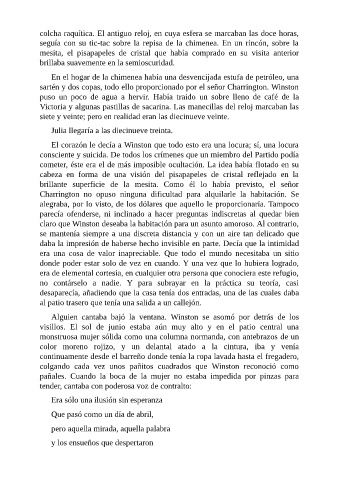Page 96 - 1984
P. 96
colcha raquítica. El antiguo reloj, en cuya esfera se marcaban las doce horas,
seguía con su tic-tac sobre la repisa de la chimenea. En un rincón, sobre la
mesita, el pisapapeles de cristal que había comprado en su visita anterior
brillaba suavemente en la semioscuridad.
En el hogar de la chimenea había una desvencijada estufa de petróleo, una
sartén y dos copas, todo ello proporcionado por el señor Charrington. Winston
puso un poco de agua a hervir. Había traído un sobre lleno de café de la
Victoria y algunas pastillas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las
siete y veinte; pero en realidad eran las diecinueve veinte.
Julia llegaría a las diecinueve treinta.
El corazón le decía a Winston que todo esto era una locura; sí, una locura
consciente y suicida. De todos los crímenes que un miembro del Partido podía
cometer, éste era el de más imposible ocultación. La idea había flotado en su
cabeza en forma de una visión del pisapapeles de cristal reflejado en la
brillante superficie de la mesita. Como él lo había previsto, el señor
Charrington no opuso ninguna dificultad para alquilarle la habitación. Se
alegraba, por lo visto, de los dólares que aquello le proporcionaría. Tampoco
parecía ofenderse, ni inclinado a hacer preguntas indiscretas al quedar bien
claro que Winston deseaba la habitación para un asunto amoroso. Al contrario,
se mantenía siempre a una discreta distancia y con un aire tan delicado que
daba la impresión de haberse hecho invisible en parte. Decía que la intimidad
era una cosa de valor inapreciable. Que todo el mundo necesitaba un sitio
donde poder estar solo de vez en cuando. Y una vez que lo hubiera logrado,
era de elemental cortesía, en cualquier otra persona que conociera este refugio,
no contárselo a nadie. Y para subrayar en la práctica su teoría, casi
desaparecía, añadiendo que la casa tenía dos entradas, una de las cuales daba
al patio trasero que tenía una salida a un callejón.
Alguien cantaba bajó la ventana. Winston se asomó por detrás de los
visillos. El sol de junio estaba aún muy alto y en el patio central una
monstruosa mujer sólida como una columna normanda, con antebrazos de un
color moreno rojizo, y un delantal atado a la cintura, iba y venía
continuamente desde el barreño donde tenía la ropa lavada hasta el fregadero,
colgando cada vez unos pañitos cuadrados que Winston reconoció como
pañales. Cuando la boca de la mujer no estaba impedida por pinzas para
tender, cantaba con poderosa voz de contralto:
Era sólo una ilusión sin esperanza
Que pasó como un día de abril,
pero aquella mirada, aquella palabra
y los ensueños que despertaron