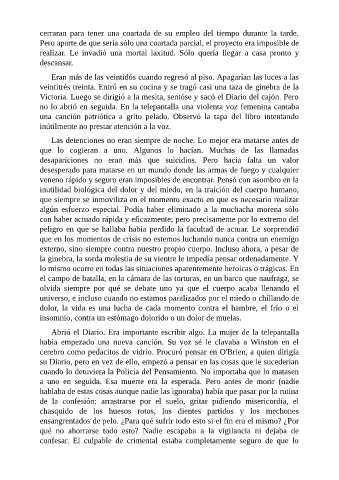Page 72 - 1984
P. 72
cerraran para tener una coartada de su empleo del tiempo durante la tarde.
Pero aparte de que sería sólo una coartada parcial, el proyecto era imposible de
realizar. Le invadió una mortal laxitud. Sólo quería llegar a casa pronto y
descansar.
Eran más de las veintidós cuando regresó al piso. Apagarían las luces a las
veintitrés treinta. Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la
Victoria. Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el Diario del cajón. Pero
no lo abrió en seguida. En la telepantalla una violenta voz femenina cantaba
una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del libro intentando
inútilmente no prestar atención a la voz.
Las detenciones no eran siempre de noche. Lo mejor era matarse antes de
que lo cogieran a uno. Algunos lo hacían. Muchas de las llamadas
desapariciones no eran más que suicidios. Pero hacía falta un valor
desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier
veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Pensó con asombro en la
inutilidad biológica del dolor y del miedo, en la traición del cuerpo humano,
que siempre se inmoviliza en el momento exacto en que es necesario realizar
algún esfuerzo especial. Podía haber eliminado a la muchacha morena sólo
con haber actuado rápida y eficazmente; pero precisamente por lo extremo del
peligro en que se hallaba había perdido la facultad de actuar. Le sorprendió
que en los momentos de crisis no estemos luchando nunca contra un enemigo
externo, sino siempre contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar de
la ginebra, la sorda molestia de su vientre le impedía pensar ordenadamente. Y
lo mismo ocurre en todas las situaciones aparentemente heroicas o trágicas. En
el campo de batalla, en la cámara de las torturas, en un barco que naufraga, se
olvida siempre por qué se debate uno ya que el cuerpo acaba llenando el
universo, e incluso cuando no estamos paralizados por el miedo o chillando de
dolor, la vida es una lucha de cada momento contra el hambre, el frío o el
insomnio, contra un estómago dolorido o un dolor de muelas.
Abrió el Diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla
había empezado una nueva canción. Su voz sé le clavaba a Winston en el
cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien, a quien dirigía
su Diario, pero en vez de ello, empezó a pensar en las cosas que le sucederían
cuando lo detuviera la Policía del Pensamiento. No importaba que lo matasen
a uno en seguida. Esa muerte era la esperada. Pero antes de morir (nadie
hablaba de estas cosas aunque nadie las ignoraba) había que pasar por la rutina
de la confesión: arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia, el
chasquido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones
ensangrentados de pelo. ¿Para qué sufrir todo esto si el fin era el mismo? ¿Por
qué no ahorrarse todo esto? Nadie escapaba a la vigilancia ni dejaba de
confesar. El culpable de crimental estaba completamente seguro de que lo