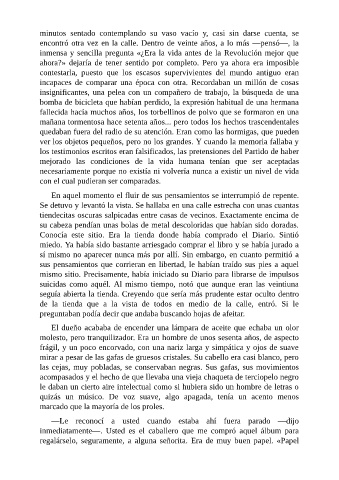Page 66 - 1984
P. 66
minutos sentado contemplando su vaso vacío y, casi sin darse cuenta, se
encontró otra vez en la calle. Dentro de veinte años, a lo más —pensó—, la
inmensa y sencilla pregunta «¿Era la vida antes de la Revolución mejor que
ahora?» dejaría de tener sentido por completo. Pero ya ahora era imposible
contestarla, puesto que los escasos supervivientes del mundo antiguo eran
incapaces de comparar una época con otra. Recordaban un millón de cosas
insignificantes, una pelea con un compañero de trabajo, la búsqueda de una
bomba de bicicleta que habían perdido, la expresión habitual de una hermana
fallecida hacía muchos años, los torbellinos de polvo que se formaron en una
mañana tormentosa hace setenta años... pero todos los hechos trascendentales
quedaban fuera del radio de su atención. Eran como las hormigas, que pueden
ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y
los testimonios escritos eran falsificados, las pretensiones del Partido de haber
mejorado las condiciones de la vida humana tenían que ser aceptadas
necesariamente porque no existía ni volvería nunca a existir un nivel de vida
con el cual pudieran ser comparadas.
En aquel momento el fluir de sus pensamientos se interrumpió de repente.
Se detuvo y levantó la vista. Se hallaba en una calle estrecha con unas cuantas
tiendecitas oscuras salpicadas entre casas de vecinos. Exactamente encima de
su cabeza pendían unas bolas de metal descoloridas que habían sido doradas.
Conocía este sitio. Era la tienda donde había comprado el Diario. Sintió
miedo. Ya había sido bastante arriesgado comprar el libro y se había jurado a
sí mismo no aparecer nunca más por allí. Sin embargo, en cuanto permitió a
sus pensamientos que corrieran en libertad, le habían traído sus pies a aquel
mismo sitio. Precisamente, había iniciado su Diario para librarse de impulsos
suicidas como aquél. Al mismo tiempo, notó que aunque eran las veintiuna
seguía abierta la tienda. Creyendo que sería más prudente estar oculto dentro
de la tienda que a la vista de todos en medio de la calle, entró. Si le
preguntaban podía decir que andaba buscando hojas de afeitar.
El dueño acababa de encender una lámpara de aceite que echaba un olor
molesto, pero tranquilizador. Era un hombre de unos sesenta años, de aspecto
frágil, y un poco encorvado, con una nariz larga y simpática y ojos de suave
mirar a pesar de las gafas de gruesos cristales. Su cabello era casi blanco, pero
las cejas, muy pobladas, se conservaban negras. Sus gafas, sus movimientos
acompasados y el hecho de que llevaba una vieja chaqueta de terciopelo negro
le daban un cierto aire intelectual como si hubiera sido un hombre de letras o
quizás un músico. De voz suave, algo apagada, tenía un acento menos
marcado que la mayoría de los proles.
—Le reconocí a usted cuando estaba ahí fuera parado —dijo
inmediatamente—. Usted es el caballero que me compró aquel álbum para
regalárselo, seguramente, a alguna señorita. Era de muy buen papel. «Papel