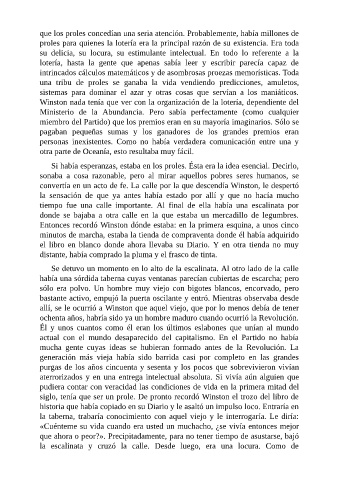Page 61 - 1984
P. 61
que los proles concedían una seria atención. Probablemente, había millones de
proles para quienes la lotería era la principal razón de su existencia. Era toda
su delicia, su locura, su estimulante intelectual. En todo lo referente a la
lotería, hasta la gente que apenas sabía leer y escribir parecía capaz de
intrincados cálculos matemáticos y de asombrosas proezas memorísticas. Toda
una tribu de proles se ganaba la vida vendiendo predicciones, amuletos,
sistemas para dominar el azar y otras cosas que servían a los maniáticos.
Winston nada tenía que ver con la organización de la lotería, dependiente del
Ministerio de la Abundancia. Pero sabía perfectamente (como cualquier
miembro del Partido) que los premios eran en su mayoría imaginarios. Sólo se
pagaban pequeñas sumas y los ganadores de los grandes premios eran
personas inexistentes. Como no había verdadera comunicación entre una y
otra parte de Oceanía, esto resultaba muy fácil.
Si había esperanzas, estaba en los proles. Ésta era la idea esencial. Decirlo,
sonaba a cosa razonable, pero al mirar aquellos pobres seres humanos, se
convertía en un acto de fe. La calle por la que descendía Winston, le despertó
la sensación de que ya antes había estado por allí y que no hacía mucho
tiempo fue una calle importante. Al final de ella había una escalinata por
donde se bajaba a otra calle en la que estaba un mercadillo de legumbres.
Entonces recordó Winston dónde estaba: en la primera esquina, a unos cinco
minutos de marcha, estaba la tienda de compraventa donde él había adquirido
el libro en blanco donde ahora llevaba su Diario. Y en otra tienda no muy
distante, había comprado la pluma y el frasco de tinta.
Se detuvo un momento en lo alto de la escalinata. Al otro lado de la calle
había una sórdida taberna cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha; pero
sólo era polvo. Un hombre muy viejo con bigotes blancos, encorvado, pero
bastante activo, empujó la puerta oscilante y entró. Mientras observaba desde
allí, se le ocurrió a Winston que aquel viejo, que por lo menos debía de tener
ochenta años, habría sido ya un hombre maduro cuando ocurrió la Revolución.
Él y unos cuantos como él eran los últimos eslabones que unían al mundo
actual con el mundo desaparecido del capitalismo. En el Partido no había
mucha gente cuyas ideas se hubieran formado antes de la Revolución. La
generación más vieja había sido barrida casi por completo en las grandes
purgas de los años cincuenta y sesenta y los pocos que sobrevivieron vivían
aterrorizados y en una entrega intelectual absoluta. Si vivía aún alguien que
pudiera contar con veracidad las condiciones de vida en la primera mitad del
siglo, tenía que ser un prole. De pronto recordó Winston el trozo del libro de
historia que había copiado en su Diario y le asaltó un impulso loco. Entraría en
la taberna, trabaría conocimiento con aquel viejo y le interrogaría. Le diría:
«Cuénteme su vida cuando era usted un muchacho, ¿se vivía entonces mejor
que ahora o peor?». Precipitadamente, para no tener tiempo de asustarse, bajó
la escalinata y cruzó la calle. Desde luego, era una locura. Como de