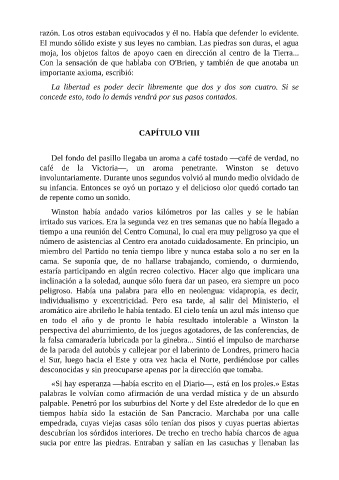Page 58 - 1984
P. 58
razón. Los otros estaban equivocados y él no. Había que defender lo evidente.
El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua
moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la Tierra...
Con la sensación de que hablaba con O'Brien, y también de que anotaba un
importante axioma, escribió:
La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se
concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados.
CAPÍTULO VIII
Del fondo del pasillo llegaba un aroma a café tostado —café de verdad, no
café de la Victoria—, un aroma penetrante. Winston se detuvo
involuntariamente. Durante unos segundos volvió al mundo medio olvidado de
su infancia. Entonces se oyó un portazo y el delicioso olor quedó cortado tan
de repente como un sonido.
Winston había andado varios kilómetros por las calles y se le habían
irritado sus varices. Era la segunda vez en tres semanas que no había llegado a
tiempo a una reunión del Centro Comunal, lo cual era muy peligroso ya que el
número de asistencias al Centro era anotado cuidadosamente. En principio, un
miembro del Partido no tenía tiempo libre y nunca estaba solo a no ser en la
cama. Se suponía que, de no hallarse trabajando, comiendo, o durmiendo,
estaría participando en algún recreo colectivo. Hacer algo que implicara una
inclinación a la soledad, aunque sólo fuera dar un paseo, era siempre un poco
peligroso. Había una palabra para ello en neolengua: vidapropia, es decir,
individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del Ministerio, el
aromático aire abrileño le había tentado. El cielo tenía un azul más intenso que
en todo el año y de pronto le había resultado intolerable a Winston la
perspectiva del aburrimiento, de los juegos agotadores, de las conferencias, de
la falsa camaradería lubricada por la ginebra... Sintió el impulso de marcharse
de la parada del autobús y callejear por el laberinto de Londres, primero hacia
el Sur, luego hacia el Este y otra vez hacia el Norte, perdiéndose por calles
desconocidas y sin preocuparse apenas por la dirección que tomaba.
«Si hay esperanza —había escrito en el Diario—, está en los proles.» Estas
palabras le volvían como afirmación de una verdad mística y de un absurdo
palpable. Penetró por los suburbios del Norte y del Este alrededor de lo que en
tiempos había sido la estación de San Pancracio. Marchaba por una calle
empedrada, cuyas viejas casas sólo tenían dos pisos y cuyas puertas abiertas
descubrían los sórdidos interiores. De trecho en trecho había charcos de agua
sucia por entre las piedras. Entraban y salían en las casuchas y llenaban las