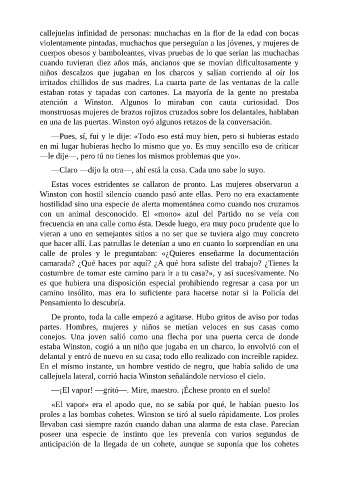Page 59 - 1984
P. 59
callejuelas infinidad de personas: muchachas en la flor de la edad con bocas
violentamente pintadas, muchachos que perseguían a las jóvenes, y mujeres de
cuerpos obesos y bamboleantes, vivas pruebas de lo que serían las muchachas
cuando tuvieran diez años más, ancianos que se movían dificultosamente y
niños descalzos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los
irritados chillidos de sus madres. La cuarta parte de las ventanas de la calle
estaban rotas y tapadas con cartones. La mayoría de la gente no prestaba
atención a Winston. Algunos lo miraban con cauta curiosidad. Dos
monstruosas mujeres de brazos rojizos cruzados sobre los delantales, hablaban
en una de las puertas. Winston oyó algunos retazos de la conversación.
—Pues, sí, fui y le dije: «Todo eso está muy bien, pero si hubieras estado
en mi lugar hubieras hecho lo mismo que yo. Es muy sencillo eso de criticar
—le dije—, pero tú no tienes los mismos problemas que yo».
—Claro —dijo la otra—, ahí está la cosa. Cada uno sabe lo suyo.
Estas voces estridentes se callaron de pronto. Las mujeres observaron a
Winston con hostil silencio cuando pasó ante ellas. Pero no era exactamente
hostilidad sino una especie de alerta momentánea como cuando nos cruzamos
con un animal desconocido. El «mono» azul del Partido no se veía con
frecuencia en una calle como ésta. Desde luego, era muy poco prudente que lo
vieran a uno en semejantes sitios a no ser que se tuviera algo muy concreto
que hacer allí. Las patrullas le detenían a uno en cuanto lo sorprendían en una
calle de proles y le preguntaban: «¿Quieres enseñarme la documentación
camarada? ¿Qué haces por aquí? ¿A qué hora saliste del trabajo? ¿Tienes la
costumbre de tomar este camino para ir a tu casa?», y así sucesivamente. No
es que hubiera una disposición especial prohibiendo regresar a casa por un
camino insólito, mas era lo suficiente para hacerse notar si la Policía del
Pensamiento lo descubría.
De pronto, toda la calle empezó a agitarse. Hubo gritos de aviso por todas
partes. Hombres, mujeres y niños se metían veloces en sus casas como
conejos. Una joven salió como una flecha por una puerta cerca de donde
estaba Winston, cogió a un niño que jugaba en un charco, lo envolvió con el
delantal y entró de nuevo en su casa; todo ello realizado con increíble rapidez.
En el mismo instante, un hombre vestido de negro, que había salido de una
callejuela lateral, corrió hacia Winston señalándole nervioso el cielo.
—¡El vapor! —gritó—. Mire, maestro. ¡Échese pronto en el suelo!
«El vapor» era el apodo que, no se sabía por qué, le habían puesto los
proles a las bombas cohetes. Winston se tiró al suelo rápidamente. Los proles
llevaban casi siempre razón cuando daban una alarma de esta clase. Parecían
poseer una especie de instinto que les prevenía con varios segundos de
anticipación de la llegada de un cohete, aunque se suponía que los cohetes