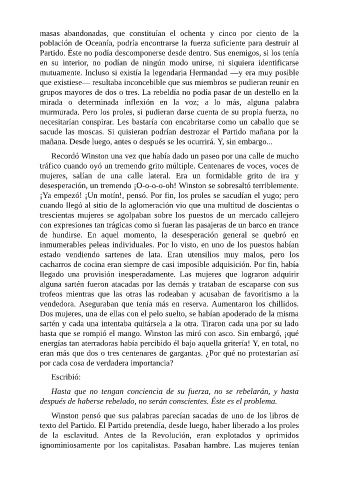Page 50 - 1984
P. 50
masas abandonadas, que constituían el ochenta y cinco por ciento de la
población de Oceanía, podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al
Partido. Éste no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía
en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse
mutuamente. Incluso si existía la legendaria Hermandad —y era muy posible
que existiese— resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en
grupos mayores de dos o tres. La rebeldía no podía pasar de un destello en la
mirada o determinada inflexión en la voz; a lo más, alguna palabra
murmurada. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no
necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se
sacude las moscas. Si quisieran podrían destrozar el Partido mañana por la
mañana. Desde luego, antes o después se les ocurrirá. Y, sin embargo...
Recordó Winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho
tráfico cuando oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces, voces de
mujeres, salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y
desesperación, un tremendo ¡O-o-o-o-oh! Winston se sobresaltó terriblemente.
¡Ya empezó! ¡Un motín!, pensó. Por fin, los proles se sacudían el yugo; pero
cuando llegó al sitio de la aglomeración vio que una multitud de doscientas o
trescientas mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero
con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance
de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se quebró en
inmumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían
estado vendiendo sartenes de lata. Eran utensilios muy malos, pero los
cacharros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin, había
llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que lograron adquirir
alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus
trofeos mientras que las otras las rodeaban y acusaban de favoritismo a la
vendedora. Aseguraban que tenía más en reserva. Aumentaron los chillidos.
Dos mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma
sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado
hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargó, ¡qué
energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería! Y, en total, no
eran más que dos o tres centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así
por cada cosa de verdadera importancia?
Escribió:
Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta
después de haberse rebelado, no serán conscientes. Éste es el problema.
Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de
texto del Partido. El Partido pretendía, desde luego, haber liberado a los proles
de la esclavitud. Antes de la Revolución, eran explotados y oprimidos
ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre. Las mujeres tenían