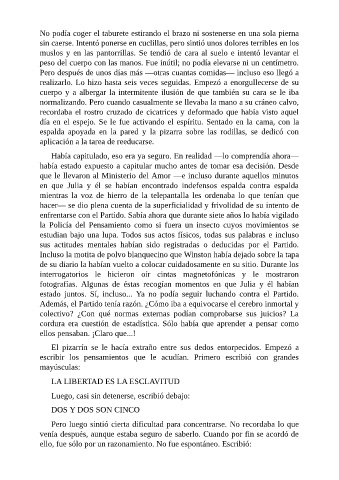Page 196 - 1984
P. 196
No podía coger el taburete estirando el brazo ni sostenerse en una sola pierna
sin caerse. Intentó ponerse en cuclillas, pero sintió unos dolores terribles en los
muslos y en las pantorrillas. Se tendió de cara al suelo e intentó levantar el
peso del cuerpo con las manos. Fue inútil; no podía elevarse ni un centímetro.
Pero después de unos días más —otras cuantas comidas— incluso eso llegó a
realizarlo. Lo hizo hasta seis veces seguidas. Empezó a enorgullecerse de su
cuerpo y a albergar la intermitente ilusión de que también su cara se le iba
normalizando. Pero cuando casualmente se llevaba la mano a su cráneo calvo,
recordaba el rostro cruzado de cicatrices y deformado que había visto aquel
día en el espejo. Se le fue activando el espíritu. Sentado en la cama, con la
espalda apoyada en la pared y la pizarra sobre las rodillas, se dedicó con
aplicación a la tarea de reeducarse.
Había capitulado, eso era ya seguro. En realidad —lo comprendía ahora—
había estado expuesto a capitular mucho antes de tomar esa decisión. Desde
que le llevaron al Ministerio del Amor —e incluso durante aquellos minutos
en que Julia y él se habían encontrado indefensos espalda contra espalda
mientras la voz de hierro de la telepantalla les ordenaba lo que tenían que
hacer— se dio plena cuenta de la superficialidad y frivolidad de su intento de
enfrentarse con el Partido. Sabía ahora que durante siete años lo había vigilado
la Policía del Pensamiento como si fuera un insecto cuyos movimientos se
estudian bajo una lupa. Todos sus actos físicos, todas sus palabras e incluso
sus actitudes mentales habían sido registradas o deducidas por el Partido.
Incluso la motita de polvo blanquecino que Winston había dejado sobre la tapa
de su diario la habían vuelto a colocar cuidadosamente en su sitio. Durante los
interrogatorios le hicieron oír cintas magnetofónicas y le mostraron
fotografías. Algunas de éstas recogían momentos en que Julia y él habían
estado juntos. Sí, incluso... Ya no podía seguir luchando contra el Partido.
Además, el Partido tenía razón. ¿Cómo iba a equivocarse el cerebro inmortal y
colectivo? ¿Con qué normas externas podían comprobarse sus juicios? La
cordura era cuestión de estadística. Sólo había que aprender a pensar como
ellos pensaban. ¡Claro que...!
El pizarrín se le hacía extraño entre sus dedos entorpecidos. Empezó a
escribir los pensamientos que le acudían. Primero escribió con grandes
mayúsculas:
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
Luego, casi sin detenerse, escribió debajo:
DOS Y DOS SON CINCO
Pero luego sintió cierta dificultad para concentrarse. No recordaba lo que
venía después, aunque estaba seguro de saberlo. Cuando por fin se acordó de
ello, fue sólo por un razonamiento. No fue espontáneo. Escribió: