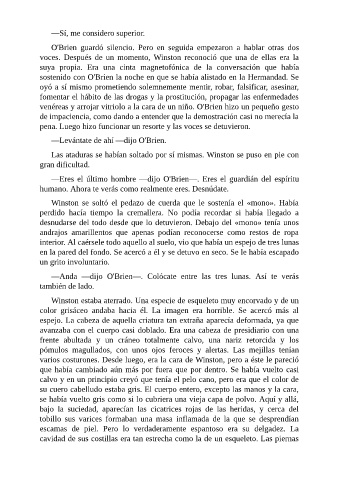Page 192 - 1984
P. 192
—Sí, me considero superior.
O'Brien guardó silencio. Pero en seguida empezaron a hablar otras dos
voces. Después de un momento, Winston reconoció que una de ellas era la
suya propia. Era una cinta magnetofónica de la conversación que había
sostenido con O'Brien la noche en que se había alistado en la Hermandad. Se
oyó a sí mismo prometiendo solemnemente mentir, robar, falsificar, asesinar,
fomentar el hábito de las drogas y la prostitución, propagar las enfermedades
venéreas y arrojar vitriolo a la cara de un niño. O'Brien hizo un pequeño gesto
de impaciencia, como dando a entender que la demostración casi no merecía la
pena. Luego hizo funcionar un resorte y las voces se detuvieron.
—Levántate de ahí —dijo O'Brien.
Las ataduras se habían soltado por sí mismas. Winston se puso en pie con
gran dificultad.
—Eres el último hombre —dijo O'Brien—. Eres el guardián del espíritu
humano. Ahora te verás como realmente eres. Desnúdate.
Winston se soltó el pedazo de cuerda que le sostenía el «mono». Había
perdido hacía tiempo la cremallera. No podía recordar si había llegado a
desnudarse del todo desde que lo detuvieron. Debajo del «mono» tenía unos
andrajos amarillentos que apenas podían reconocerse como restos de ropa
interior. Al caérsele todo aquello al suelo, vio que había un espejo de tres lunas
en la pared del fondo. Se acercó a él y se detuvo en seco. Se le había escapado
un grito involuntario.
—Anda —dijo O'Brien—. Colócate entre las tres lunas. Así te verás
también de lado.
Winston estaba aterrado. Una especie de esqueleto muy encorvado y de un
color grisáceo andaba hacia él. La imagen era horrible. Se acercó más al
espejo. La cabeza de aquella criatura tan extraña aparecía deformada, ya que
avanzaba con el cuerpo casi doblado. Era una cabeza de presidiario con una
frente abultada y un cráneo totalmente calvo, una nariz retorcida y los
pómulos magullados, con unos ojos feroces y alertas. Las mejillas tenían
varios costurones. Desde luego, era la cara de Winston, pero a éste le pareció
que había cambiado aún más por fuera que por dentro. Se había vuelto casi
calvo y en un principio creyó que tenía el pelo cano, pero era que el color de
su cuero cabelludo estaba gris. El cuerpo entero, excepto las manos y la cara,
se había vuelto gris como si lo cubriera una vieja capa de polvo. Aquí y allá,
bajo la suciedad, aparecían las cicatrices rojas de las heridas, y cerca del
tobillo sus varices formaban una masa inflamada de la que se desprendían
escamas de piel. Pero lo verdaderamente espantoso era su delgadez. La
cavidad de sus costillas era tan estrecha como la de un esqueleto. Las piernas