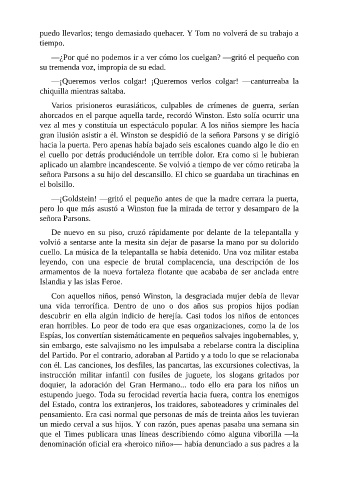Page 18 - 1984
P. 18
puedo llevarlos; tengo demasiado quehacer. Y Tom no volverá de su trabajo a
tiempo.
—¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan? —gritó el pequeño con
su tremenda voz, impropia de su edad.
—¡Queremos verlos colgar! ¡Queremos verlos colgar! —canturreaba la
chiquilla mientras saltaba.
Varios prisioneros eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, serían
ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una
vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía
gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió
hacia la puerta. Pero apenas había bajado seis escalones cuando algo le dio en
el cuello por detrás produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran
aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo de ver cómo retiraba la
señora Parsons a su hijo del descansillo. El chico se guardaba un tirachinas en
el bolsillo.
—¡Goldstein! —gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta,
pero lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la
señora Parsons.
De nuevo en su piso, cruzó rápidamente por delante de la telepantalla y
volvió a sentarse ante la mesita sin dejar de pasarse la mano por su dolorido
cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba
leyendo, con una especie de brutal complacencia, una descripción de los
armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre
Islandia y las islas Feroe.
Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar
una vida terrorífica. Dentro de uno o dos años sus propios hijos podían
descubrir en ella algún indicio de herejía. Casi todos los niños de entonces
eran horribles. Lo peor de todo era que esas organizaciones, como la de los
Espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables, y,
sin embargo, este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina
del Partido. Por el contrario, adoraban al Partido y a todo lo que se relacionaba
con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la
instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los slogans gritados por
doquier, la adoración del Gran Hermano... todo ello era para los niños un
estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia fuera, contra los enemigos
del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del
pensamiento. Era casi normal que personas de más de treinta años les tuvieran
un miedo cerval a sus hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin
que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla —la
denominación oficial era «heroico niño»— había denunciado a sus padres a la