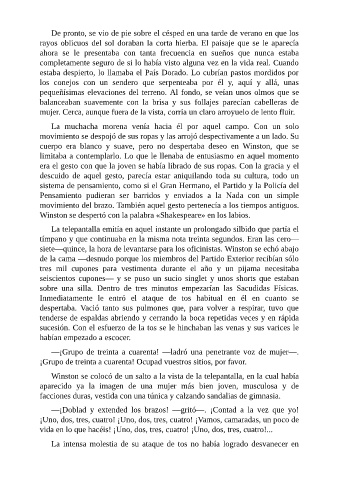Page 23 - 1984
P. 23
De pronto, se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano en que los
rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía
ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba
completamente seguro de si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando
estaba despierto, lo llamaba el País Dorado. Lo cubrían pastos mordidos por
los conejos con un sendero que serpenteaba por él y, aquí y allá, unas
pequeñísimas elevaciones del terreno. Al fondo, se veían unos olmos que se
balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de
mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo de lento fluir.
La muchacha morena venía hacia él por aquel campo. Con un solo
movimiento se despojó de sus ropas y las arrojó despectivamente a un lado. Su
cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba deseo en Winston, que se
limitaba a contemplarlo. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento
era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el
descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un
sistema de pensamiento, como si el Gran Hermano, el Partido y la Policía del
Pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la Nada con un simple
movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos.
Winston se despertó con la palabra «Shakespeare» en los labios.
La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el
tímpano y que continuaba en la misma nota treinta segundos. Eran las cero—
siete—quince, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo
de la cama —desnudo porque los miembros del Partido Exterior recibían sólo
tres mil cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba
seiscientos cupones— y se puso un sucio singlet y unos shorts que estaban
sobre una silla. Dentro de tres minutos empezarían las Sacudidas Físicas.
Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él en cuanto se
despertaba. Vació tanto sus pulmones que, para volver a respirar, tuvo que
tenderse de espaldas abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida
sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas y sus varices le
habían empezado a escocer.
—¡Grupo de treinta a cuarenta! —ladró una penetrante voz de mujer—.
¡Grupo de treinta a cuarenta! Ocupad vuestros sitios, por favor.
Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla, en la cual había
aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de
facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia.
—¡Doblad y extended los brazos! —gritó—. ¡Contad a la vez que yo!
¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, camaradas, un poco de
vida en lo que hacéis! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro!...
La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en