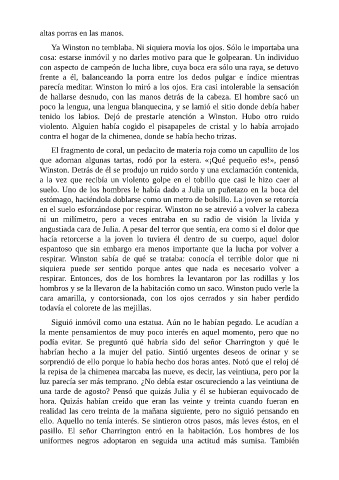Page 157 - 1984
P. 157
altas porras en las manos.
Ya Winston no temblaba. Ni siquiera movía los ojos. Sólo le importaba una
cosa: estarse inmóvil y no darles motivo para que le golpearan. Un individuo
con aspecto de campeón de lucha libre, cuya boca era sólo una raya, se detuvo
frente a él, balanceando la porra entre los dedos pulgar e índice mientras
parecía meditar. Winston lo miró a los ojos. Era casi intolerable la sensación
de hallarse desnudo, con las manos detrás de la cabeza. El hombre sacó un
poco la lengua, una lengua blanquecina, y se lamió el sitio donde debía haber
tenido los labios. Dejó de prestarle atención a Winston. Hubo otro ruido
violento. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal y lo había arrojado
contra el hogar de la chimenea, donde se había hecho trizas.
El fragmento de coral, un pedacito de materia roja como un capullito de los
que adornan algunas tartas, rodó por la estera. «¡Qué pequeño es!», pensó
Winston. Detrás de él se produjo un ruido sordo y una exclamación contenida,
a la vez que recibía un violento golpe en el tobillo que casi le hizo caer al
suelo. Uno de los hombres le había dado a Julia un puñetazo en la boca del
estómago, haciéndola doblarse como un metro de bolsillo. La joven se retorcía
en el suelo esforzándose por respirar. Winston no se atrevió a volver la cabeza
ni un milímetro, pero a veces entraba en su radio de visión la lívida y
angustiada cara de Julia. A pesar del terror que sentía, era como si el dolor que
hacía retorcerse a la joven lo tuviera él dentro de su cuerpo, aquel dolor
espantoso que sin embargo era menos importante que la lucha por volver a
respirar. Winston sabía de qué se trataba: conocía el terrible dolor que ni
siquiera puede ser sentido porque antes que nada es necesario volver a
respirar. Entonces, dos de los hombres la levantaron por las rodillas y los
hombros y se la llevaron de la habitación como un saco. Winston pudo verle la
cara amarilla, y contorsionada, con los ojos cerrados y sin haber perdido
todavía el colorete de las mejillas.
Siguió inmóvil como una estatua. Aún no le habían pegado. Le acudían a
la mente pensamientos de muy poco interés en aquel momento, pero que no
podía evitar. Se preguntó qué habría sido del señor Charrington y qué le
habrían hecho a la mujer del patio. Sintió urgentes deseos de orinar y se
sorprendió de ello porque lo había hecho dos horas antes. Notó que el reloj dé
la repisa de la chimenea marcaba las nueve, es decir, las veintiuna, pero por la
luz parecía ser más temprano. ¿No debía estar oscureciendo a las veintiuna de
una tarde de agosto? Pensó que quizás Julia y él se hubieran equivocado de
hora. Quizás habían creído que eran las veinte y treinta cuando fueran en
realidad las cero treinta de la mañana siguiente, pero no siguió pensando en
ello. Aquello no tenía interés. Se sintieron otros pasos, más leves éstos, en el
pasillo. El señor Charrington entró en la habitación. Los hombres de los
uniformes negros adoptaron en seguida una actitud más sumisa. También