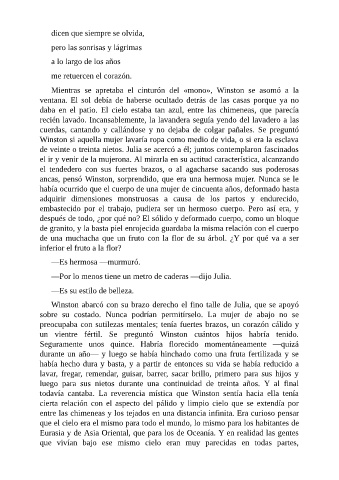Page 154 - 1984
P. 154
dicen que siempre se olvida,
pero las sonrisas y lágrimas
a lo largo de los años
me retuercen el corazón.
Mientras se apretaba el cinturón del «mono», Winston se asomó a la
ventana. El sol debía de haberse ocultado detrás de las casas porque ya no
daba en el patio. El cielo estaba tan azul, entre las chimeneas, que parecía
recién lavado. Incansablemente, la lavandera seguía yendo del lavadero a las
cuerdas, cantando y callándose y no dejaba de colgar pañales. Se preguntó
Winston si aquella mujer lavaría ropa como medio de vida, o si era la esclava
de veinte o treinta nietos. Julia se acercó a él; juntos contemplaron fascinados
el ir y venir de la mujerona. Al mirarla en su actitud característica, alcanzando
el tendedero con sus fuertes brazos, o al agacharse sacando sus poderosas
ancas, pensó Winston, sorprendido, que era una hermosa mujer. Nunca se le
había ocurrido que el cuerpo de una mujer de cincuenta años, deformado hasta
adquirir dimensiones monstruosas a causa de los partos y endurecido,
embastecido por el trabajo, pudiera ser un hermoso cuerpo. Pero así era, y
después de todo, ¿por qué no? El sólido y deformado cuerpo, como un bloque
de granito, y la basta piel enrojecida guardaba la misma relación con el cuerpo
de una muchacha que un fruto con la flor de su árbol. ¿Y por qué va a ser
inferior el fruto a la flor?
—Es hermosa —murmuró.
—Por lo menos tiene un metro de caderas —dijo Julia.
—Es su estilo de belleza.
Winston abarcó con su brazo derecho el fino talle de Julia, que se apoyó
sobre su costado. Nunca podrían permitírselo. La mujer de abajo no se
preocupaba con sutilezas mentales; tenía fuertes brazos, un corazón cálido y
un vientre fértil. Se preguntó Winston cuántos hijos habría tenido.
Seguramente unos quince. Habría florecido momentáneamente —quizá
durante un año— y luego se había hinchado como una fruta fertilizada y se
había hecho dura y basta, y a partir de entonces su vida se había reducido a
lavar, fregar, remendar, guisar, barrer, sacar brillo, primero para sus hijos y
luego para sus nietos durante una continuidad de treinta años. Y al final
todavía cantaba. La reverencia mística que Winston sentía hacia ella tenía
cierta relación con el aspecto del pálido y limpio cielo que se extendía por
entre las chimeneas y los tejados en una distancia infinita. Era curioso pensar
que el cielo era el mismo para todo el mundo, lo mismo para los habitantes de
Eurasia y de Asia Oriental, que para los de Oceanía. Y en realidad las gentes
que vivían bajo ese mismo cielo eran muy parecidas en todas partes,