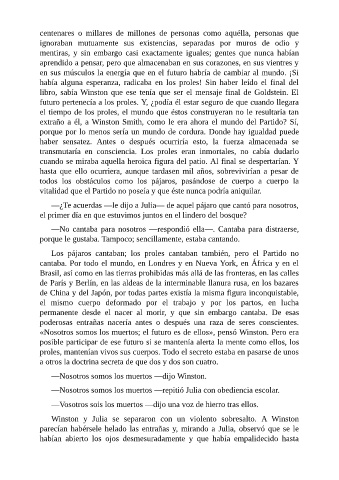Page 155 - 1984
P. 155
centenares o millares de millones de personas como aquélla, personas que
ignoraban mutuamente sus existencias, separadas por muros de odio y
mentiras, y sin embargo casi exactamente iguales; gentes que nunca habían
aprendido a pensar, pero que almacenaban en sus corazones, en sus vientres y
en sus músculos la energía que en el futuro habría de cambiar al mundo. ¡Si
había alguna esperanza, radicaba en los proles! Sin haber leído el final del
libro, sabía Winston que ese tenía que ser el mensaje final de Goldstein. El
futuro pertenecía a los proles. Y, ¿podía él estar seguro de que cuando llegara
el tiempo de los proles, el mundo que éstos construyeran no le resultaría tan
extraño a él, a Winston Smith, como le era ahora el mundo del Partido? Sí,
porque por lo menos sería un mundo de cordura. Donde hay igualdad puede
haber sensatez. Antes o después ocurriría esto, la fuerza almacenada se
transmutaría en consciencia. Los proles eran inmortales, no cabía dudarlo
cuando se miraba aquella heroica figura del patio. Al final se despertarían. Y
hasta que ello ocurriera, aunque tardasen mil años, sobrevivirían a pesar de
todos los obstáculos como los pájaros, pasándose de cuerpo a cuerpo la
vitalidad que el Partido no poseía y que éste nunca podría aniquilar.
—¿Te acuerdas —le dijo a Julia— de aquel pájaro que cantó para nosotros,
el primer día en que estuvimos juntos en el lindero del bosque?
—No cantaba para nosotros —respondió ella—. Cantaba para distraerse,
porque le gustaba. Tampoco; sencillamente, estaba cantando.
Los pájaros cantaban; los proles cantaban también, pero el Partido no
cantaba. Por todo el mundo, en Londres y en Nueva York, en África y en el
Brasil, así como en las tierras prohibidas más allá de las fronteras, en las calles
de París y Berlín, en las aldeas de la interminable llanura rusa, en los bazares
de China y del Japón, por todas partes existía la misma figura inconquistable,
el mismo cuerpo deformado por el trabajo y por los partos, en lucha
permanente desde el nacer al morir, y que sin embargo cantaba. De esas
poderosas entrañas nacería antes o después una raza de seres conscientes.
«Nosotros somos los muertos; el futuro es de ellos», pensó Winston. Pero era
posible participar de ese futuro si se mantenía alerta la mente como ellos, los
proles, mantenían vivos sus cuerpos. Todo el secreto estaba en pasarse de unos
a otros la doctrina secreta de que dos y dos son cuatro.
—Nosotros somos los muertos —dijo Winston.
—Nosotros somos los muertos —repitió Julia con obediencia escolar.
—Vosotros sois los muertos —dijo una voz de hierro tras ellos.
Winston y Julia se separaron con un violento sobresalto. A Winston
parecían habérsele helado las entrañas y, mirando a Julia, observó que se le
habían abierto los ojos desmesuradamente y que había empalidecido hasta