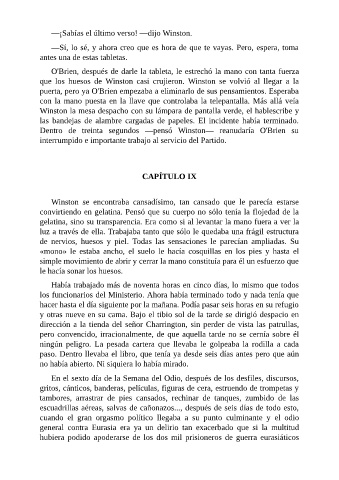Page 126 - 1984
P. 126
—¡Sabías el último verso! —dijo Winston.
—Sí, lo sé, y ahora creo que es hora de que te vayas. Pero, espera, toma
antes una de estas tabletas.
O'Brien, después de darle la tableta, le estrechó la mano con tanta fuerza
que los huesos de Winston casi crujieron. Winston se volvió al llegar a la
puerta, pero ya O'Brien empezaba a eliminarlo de sus pensamientos. Esperaba
con la mano puesta en la llave que controlaba la telepantalla. Más allá veía
Winston la mesa despacho con su lámpara de pantalla verde, el hablescribe y
las bandejas de alambre cargadas de papeles. El incidente había terminado.
Dentro de treinta segundos —pensó Winston— reanudaría O'Brien su
interrumpido e importante trabajo al servicio del Partido.
CAPÍTULO IX
Winston se encontraba cansadísimo, tan cansado que le parecía estarse
convirtiendo en gelatina. Pensó que su cuerpo no sólo tenía la flojedad de la
gelatina, sino su transparencia. Era como si al levantar la mano fuera a ver la
luz a través de ella. Trabajaba tanto que sólo le quedaba una frágil estructura
de nervios, huesos y piel. Todas las sensaciones le parecían ampliadas. Su
«mono» le estaba ancho, el suelo le hacía cosquillas en los pies y hasta el
simple movimiento de abrir y cerrar la mano constituía para él un esfuerzo que
le hacía sonar los huesos.
Había trabajado más de noventa horas en cinco días, lo mismo que todos
los funcionarios del Ministerio. Ahora había terminado todo y nada tenía que
hacer hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar seis horas en su refugio
y otras nueve en su cama. Bajo el tibio sol de la tarde se dirigió despacio en
dirección a la tienda del señor Charrington, sin perder de vista las patrullas,
pero convencido, irracionalmente, de que aquella tarde no se cernía sobre él
ningún peligro. La pesada cartera que llevaba le golpeaba la rodilla a cada
paso. Dentro llevaba el libro, que tenía ya desde seis días antes pero que aún
no había abierto. Ni siquiera lo había mirado.
En el sexto día de la Semana del Odio, después de los desfiles, discursos,
gritos, cánticos, banderas, películas, figuras de cera, estruendo de trompetas y
tambores, arrastrar de pies cansados, rechinar de tanques, zumbido de las
escuadrillas aéreas, salvas de cañonazos..., después de seis días de todo esto,
cuando el gran orgasmo político llegaba a su punto culminante y el odio
general contra Eurasia era ya un delirio tan exacerbado que si la multitud
hubiera podido apoderarse de los dos mil prisioneros de guerra eurasiáticos