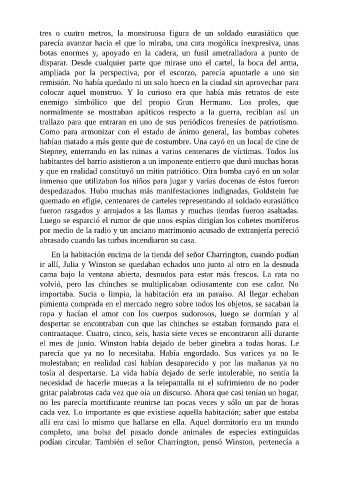Page 105 - 1984
P. 105
tres o cuatro metros, la monstruosa figura de un soldado eurasiático que
parecía avanzar hacia el que lo miraba, una cara mogólica inexpresiva, unas
botas enormes y, apoyado en la cadera, un fusil ametralladora a punto de
disparar. Desde cualquier parte que mirase uno el cartel, la boca del arma,
ampliada por la perspectiva, por el escorzo, parecía apuntarle a uno sin
remisión. No había quedado ni un solo hueco en la ciudad sin aprovechar para
colocar aquel monstruo. Y lo curioso era que había más retratos de este
enemigo simbólico que del propio Gran Hermano. Los proles, que
normalmente se mostraban apáticos respecto a la guerra, recibían así un
trallazo para que entraran en uno de sus periódicos frenesíes de patriotismo.
Como para armonizar con el estado de ánimo general, las bombas cohetes
habían matado a más gente que de costumbre. Una cayó en un local de cine de
Stepney, enterrando en las ruinas a varios centenares de víctimas. Todos los
habitantes del barrio asistieron a un imponente entierro que duró muchas horas
y que en realidad constituyó un mitin patriótico. Otra bomba cayó en un solar
inmenso que utilizaban los niños para jugar y varias docenas de éstos fueron
despedazados. Hubo muchas más manifestaciones indignadas, Goldstein fue
quemado en efigie, centenares de carteles representando al soldado eurasiático
fueron rasgados y arrojados a las llamas y muchas tiendas fueron asaltadas.
Luego se esparció el rumor de que unos espías dirigían los cohetes mortíferos
por medio de la radio y un anciano matrimonio acusado de extranjería pereció
abrasado cuando las turbas incendiaron su casa.
En la habitación encima de la tienda del señor Charrington, cuando podían
ir allí, Julia y Winston se quedaban echados uno junto al otro en la desnuda
cama bajo la ventana abierta, desnudos para estar más frescos. La rata no
volvió, pero las chinches se multiplicaban odiosamente con ese calor. No
importaba. Sucia o limpia, la habitación era un paraíso. Al llegar echaban
pimienta comprada en el mercado negro sobre todos los objetos, se sacaban la
ropa y hacían el amor con los cuerpos sudorosos, luego se dormían y al
despertar se encontraban con que las chinches se estaban formando para el
contraataque. Cuatro, cinco, seis, hasta siete veces se encontraron allí durante
el mes de junio. Winston había dejado de beber ginebra a todas horas. Le
parecía que ya no lo necesitaba. Había engordado. Sus varices ya no le
molestaban; en realidad casi habían desaparecido y por las mañanas ya no
tosía al despertarse. La vida había dejado de serle intolerable, no sentía la
necesidad de hacerle muecas a la telepantalla ni el sufrimiento de no poder
gritar palabrotas cada vez que oía un discurso. Ahora que casi tenían un hogar,
no les parecía mortificante reunirse tan pocas veces y sólo un par de horas
cada vez. Lo importante es que existiese aquella habitación; saber que estaba
allí era casi lo mismo que hallarse en ella. Aquel dormitorio era un mundo
completo, una bolsa del pasado donde animales de especies extinguidas
podían circular. También el señor Charrington, pensó Winston, pertenecía a