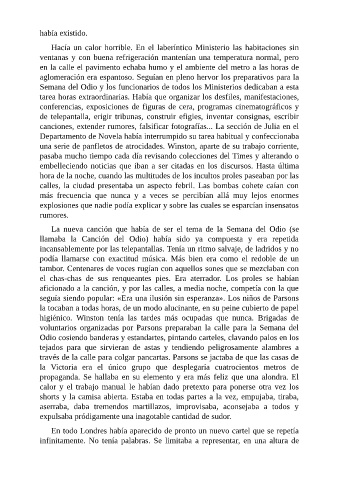Page 104 - 1984
P. 104
había existido.
Hacía un calor horrible. En el laberíntico Ministerio las habitaciones sin
ventanas y con buena refrigeración mantenían una temperatura normal, pero
en la calle el pavimento echaba humo y el ambiente del metro a las horas de
aglomeración era espantoso. Seguían en pleno hervor los preparativos para la
Semana del Odio y los funcionarios de todos los Ministerios dedicaban a esta
tarea horas extraordinarias. Había que organizar los desfiles, manifestaciones,
conferencias, exposiciones de figuras de cera, programas cinematográficos y
de telepantalla, erigir tribunas, construir efigies, inventar consignas, escribir
canciones, extender rumores, falsificar fotografías... La sección de Julia en el
Departamento de Novela había interrumpido su tarea habitual y confeccionaba
una serie de panfletos de atrocidades. Winston, aparte de su trabajo corriente,
pasaba mucho tiempo cada día revisando colecciones del Times y alterando o
embelleciendo noticias que iban a ser citadas en los discursos. Hasta última
hora de la noche, cuando las multitudes de los incultos proles paseaban por las
calles, la ciudad presentaba un aspecto febril. Las bombas cohete caían con
más frecuencia que nunca y a veces se percibían allá muy lejos enormes
explosiones que nadie podía explicar y sobre las cuales se esparcían insensatos
rumores.
La nueva canción que había de ser el tema de la Semana del Odio (se
llamaba la Canción del Odio) había sido ya compuesta y era repetida
incansablemente por las telepantallas. Tenía un ritmo salvaje, de ladridos y no
podía llamarse con exactitud música. Más bien era como el redoble de un
tambor. Centenares de voces rugían con aquellos sones que se mezclaban con
el chas-chas de sus renqueantes pies. Era aterrador. Los proles se habían
aficionado a la canción, y por las calles, a media noche, competía con la que
seguía siendo popular: «Era una ilusión sin esperanza». Los niños de Parsons
la tocaban a todas horas, de un modo alucinante, en su peine cubierto de papel
higiénico. Winston tenía las tardes más ocupadas que nunca. Brigadas de
voluntarios organizadas por Parsons preparaban la calle para la Semana del
Odio cosiendo banderas y estandartes, pintando carteles, clavando palos en los
tejados para que sirvieran de astas y tendiendo peligrosamente alambres a
través de la calle para colgar pancartas. Parsons se jactaba de que las casas de
la Victoria era el único grupo que desplegaría cuatrocientos metros de
propaganda. Se hallaba en su elemento y era más feliz que una alondra. El
calor y el trabajo manual le habían dado pretexto para ponerse otra vez los
shorts y la camisa abierta. Estaba en todas partes a la vez, empujaba, tiraba,
aserraba, daba tremendos martillazos, improvisaba, aconsejaba a todos y
expulsaba pródigamente una inagotable cantidad de sudor.
En todo Londres había aparecido de pronto un nuevo cartel que se repetía
infinitamente. No tenía palabras. Se limitaba a representar, en una altura de