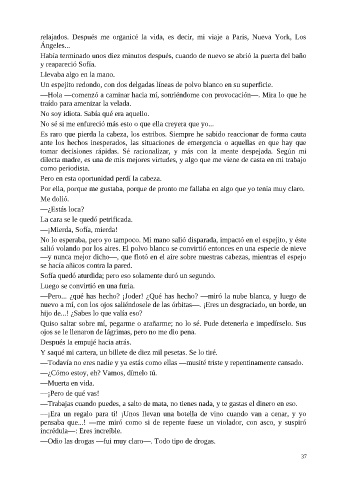Page 37 - Las Chicas de alambre
P. 37
relajados. Después me organicé la vida, es decir, mi viaje a París, Nueva York, Los
Ángeles...
Había terminado unos diez minutos después, cuando de nuevo se abrió la puerta del baño
y reapareció Sofía.
Llevaba algo en la mano.
Un espejito redondo, con dos delgadas líneas de polvo blanco en su superficie.
—Hola —comenzó a caminar hacia mí, sonriéndome con provocación—. Mira lo que he
traído para amenizar la velada.
No soy idiota. Sabía qué era aquello.
No sé si me enfureció más esto o que ella creyera que yo...
Es raro que pierda la cabeza, los estribos. Siempre he sabido reaccionar de forma cauta
ante los hechos inesperados, las situaciones de emergencia o aquellas en que hay que
tomar decisiones rápidas. Sé racionalizar, y más con la mente despejada. Según mi
dilecta madre, es una de mis mejores virtudes, y algo que me viene de casta en mi trabajo
como periodista.
Pero en esta oportunidad perdí la cabeza.
Por ella, porque me gustaba, porque de pronto me fallaba en algo que yo tenía muy claro.
Me dolió.
—¿Estás loca?
La cara se le quedó petrificada.
—¡Mierda, Sofía, mierda!
No lo esperaba, pero yo tampoco. Mi mano salió disparada, impactó en el espejito, y éste
salió volando por los aires. El polvo blanco se convirtió entonces en una especie de nieve
—y nunca mejor dicho—, que flotó en el aire sobre nuestras cabezas, mientras el espejo
se hacía añicos contra la pared.
Sofía quedó aturdida; pero eso solamente duró un segundo.
Luego se convirtió en una furia.
—Pero... ¿qué has hecho? ¡Joder! ¿Qué has hecho? —miró la nube blanca, y luego de
nuevo a mí, con los ojos saliéndosele de las órbitas—. ¡Eres un desgraciado, un borde, un
hijo de...! ¿Sabes lo que valía eso?
Quiso saltar sobre mí, pegarme o arañarme; no lo sé. Pude detenerla e impedírselo. Sus
ojos se le llenaron de lágrimas, pero no me dio pena.
Después la empujé hacia atrás.
Y saqué mi cartera, un billete de diez mil pesetas. Se lo tiré.
—Todavía no eres nadie y ya estás como ellas —musité triste y repentinamente cansado.
—¿Cómo estoy, eh? Vamos, dímelo tú.
—Muerta en vida.
—¡Pero de qué vas!
—Trabajas cuando puedes, a salto de mata, no tienes nada, y te gastas el dinero en eso.
—¡Era un regalo para ti! ¡Unos llevan una botella de vino cuando van a cenar, y yo
pensaba que...! —me miró como si de repente fuese un violador, con asco, y suspiró
incrédula—: Eres increíble.
—Odio las drogas —fui muy claro—. Todo tipo de drogas.
37