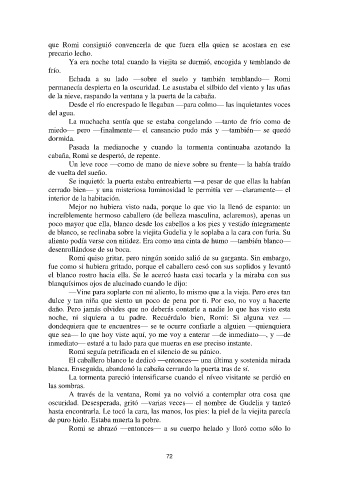Page 72 - Socorro_12_cuentos_para_caerse_de_miedo
P. 72
que Romi consiguió convencerla de que fuera ella quien se acostara en ese
precario lecho.
Ya era noche total cuando la viejita se durmió, encogida y temblando de
frío.
Echada a su lado —sobre el suelo y también temblando— Romi
permanecía despierta en la oscuridad. Le asustaba el silbido del viento y las uñas
de la nieve, raspando la ventana y la puerta de la cabaña.
Desde el río encrespado le llegaban —para colmo— las inquietantes voces
del agua.
La muchacha sentía que se estaba congelando —tanto de frío como de
miedo— pero —finalmente— el cansancio pudo más y —también— se quedó
dormida.
Pasada la medianoche y cuando la tormenta continuaba azotando la
cabaña, Romi se despertó, de repente.
Un leve roce —como de mano de nieve sobre su frente— la había traído
de vuelta del sueño.
Se inquietó: la puerta estaba entreabierta —a pesar de que ellas la habían
cerrado bien— y una misteriosa luminosidad le permitía ver —claramente— el
interior de la habitación.
Mejor no hubiera visto nada, porque lo que vio la llenó de espanto: un
increíblemente hermoso caballero (de belleza masculina, aclaremos), apenas un
poco mayor que ella, blanco desde los cabellos a los pies y vestido íntegramente
de blanco, se reclinaba sobre la viejita Gudelia y le soplaba a la cara con furia. Su
aliento podía verse con nitidez. Era como una cinta de humo —también blanco—
desenrollándose de su boca.
Romi quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Sin embargo,
fue como si hubiera gritado, porque el caballero cesó con sus soplidos y levantó
el blanco rostro hacia ella. Se le acercó hasta casi tocarla y la miraba con sus
blanquísimos ojos de alucinado cuando le dijo:
—Vine para soplarte con mi aliento, lo mismo que a la vieja. Pero eres tan
dulce y tan niña que siento un poco de pena por ti. Por eso, no voy a hacerte
daño. Pero jamás olvides que no deberás contarle a nadie lo que has visto esta
noche, ni siquiera a tu padre. Recuérdalo bien, Romi: Si alguna vez —
dondequiera que te encuentres— se te ocurre confiarle a alguien —quienquiera
que sea— lo que hoy viste aquí, yo me voy a enterar —de inmediato—, y —de
inmediato— estaré a tu lado para que mueras en ese preciso instante.
Romi seguía petrificada en el silencio de su pánico.
El caballero blanco le dedicó —entonces— una última y sostenida mirada
blanca. Enseguida, abandonó la cabaña cerrando la puerta tras de sí.
La tormenta pareció intensificarse cuando el níveo visitante se perdió en
las sombras.
A través de la ventana, Romi ya no volvió a contemplar otra cosa que
oscuridad. Desesperada, gritó —varias veces— el nombre de Gudelia y tanteó
hasta encontrarla. Le tocó la cara, las manos, los pies: la piel de la viejita parecía
de puro hielo. Estaba muerta la pobre.
Romi se abrazó —entonces— a su cuerpo helado y lloró como sólo lo
72