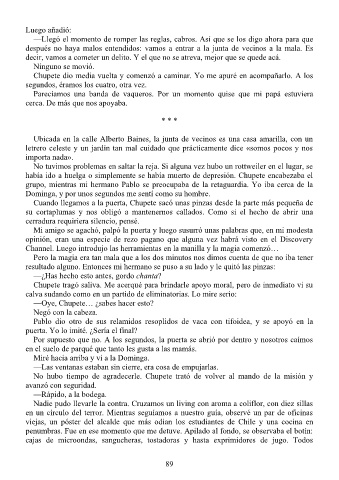Page 89 - El club de los que sobran
P. 89
Luego añadió:
—Llegó el momento de romper las reglas, cabros. Así que se los digo ahora para que
después no haya malos entendidos: vamos a entrar a la junta de vecinos a la mala. Es
decir, vamos a cometer un delito. Y el que no se atreva, mejor que se quede acá.
Ninguno se movió.
Chupete dio media vuelta y comenzó a caminar. Yo me apuré en acompañarlo. A los
segundos, éramos los cuatro, otra vez.
Parecíamos una banda de vaqueros. Por un momento quise que mi papá estuviera
cerca. De más que nos apoyaba.
* * *
Ubicada en la calle Alberto Baines, la junta de vecinos es una casa amarilla, con un
letrero celeste y un jardín tan mal cuidado que prácticamente dice «somos pocos y nos
importa nada».
No tuvimos problemas en saltar la reja. Si alguna vez hubo un rottweiler en el lugar, se
había ido a huelga o simplemente se había muerto de depresión. Chupete encabezaba el
grupo, mientras mi hermano Pablo se preocupaba de la retaguardia. Yo iba cerca de la
Dominga, y por unos segundos me sentí como su hombre.
Cuando llegamos a la puerta, Chupete sacó unas pinzas desde la parte más pequeña de
su cortaplumas y nos obligó a mantenernos callados. Como si el hecho de abrir una
cerradura requiriera silencio, pensé.
Mi amigo se agachó, palpó la puerta y luego susurró unas palabras que, en mi modesta
opinión, eran una especie de rezo pagano que alguna vez habrá visto en el Discovery
Channel. Luego introdujo las herramientas en la manilla y la magia comenzó…
Pero la magia era tan mala que a los dos minutos nos dimos cuenta de que no iba tener
resultado alguno. Entonces mi hermano se puso a su lado y le quitó las pinzas:
—¿Has hecho esto antes, gordo chanta?
Chupete tragó saliva. Me acerqué para brindarle apoyo moral, pero de inmediato vi su
calva sudando como en un partido de eliminatorias. Lo mire serio:
—Oye, Chupete… ¿sabes hacer esto?
Negó con la cabeza.
Pablo dio otro de sus relamidos resoplidos de vaca con tifoidea, y se apoyó en la
puerta. Yo lo imité. ¿Sería el final?
Por supuesto que no. A los segundos, la puerta se abrió por dentro y nosotros caímos
en el suelo de parqué que tanto les gusta a las mamás.
Miré hacia arriba y vi a la Dominga.
—Las ventanas estaban sin cierre, era cosa de empujarlas.
No hubo tiempo de agradecerle. Chupete trató de volver al mando de la misión y
avanzó con seguridad.
—Rápido, a la bodega.
Nadie pudo llevarle la contra. Cruzamos un living con aroma a coliflor, con diez sillas
en un círculo del terror. Mientras seguíamos a nuestro guía, observé un par de oficinas
viejas, un póster del alcalde que más odian los estudiantes de Chile y una cocina en
penumbras. Fue en ese momento que me detuve. Apilado al fondo, se observaba el botín:
cajas de microondas, sangucheras, tostadoras y hasta exprimidores de jugo. Todos
89