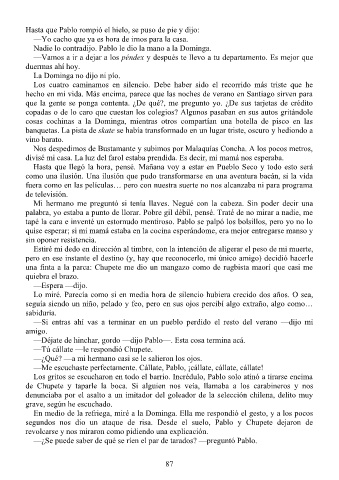Page 87 - El club de los que sobran
P. 87
Hasta que Pablo rompió el hielo, se puso de pie y dijo:
—Yo cacho que ya es hora de irnos para la casa.
Nadie lo contradijo. Pablo le dio la mano a la Dominga.
—Vamos a ir a dejar a los péndex y después te llevo a tu departamento. Es mejor que
duermas ahí hoy.
La Dominga no dijo ni pío.
Los cuatro caminamos en silencio. Debe haber sido el recorrido más triste que he
hecho en mi vida. Más encima, parece que las noches de verano en Santiago sirven para
que la gente se ponga contenta. ¿De qué?, me pregunto yo. ¿De sus tarjetas de crédito
copadas o de lo caro que cuestan los colegios? Algunos pasaban en sus autos gritándole
cosas cochinas a la Dominga, mientras otros compartían una botella de pisco en las
banquetas. La pista de skate se había transformado en un lugar triste, oscuro y hediondo a
vino barato.
Nos despedimos de Bustamante y subimos por Malaquías Concha. A los pocos metros,
divisé mi casa. La luz del farol estaba prendida. Es decir, mi mamá nos esperaba.
Hasta que llegó la hora, pensé. Mañana voy a estar en Pueblo Seco y todo esto será
como una ilusión. Una ilusión que pudo transformarse en una aventura bacán, si la vida
fuera como en las películas… pero con nuestra suerte no nos alcanzaba ni para programa
de televisión.
Mi hermano me preguntó si tenía llaves. Negué con la cabeza. Sin poder decir una
palabra, yo estaba a punto de llorar. Pobre gil débil, pensé. Traté de no mirar a nadie, me
tapé la cara e inventé un estornudo mentiroso. Pablo se palpó los bolsillos, pero yo no lo
quise esperar; si mi mamá estaba en la cocina esperándome, era mejor entregarse manso y
sin oponer resistencia.
Estiré mi dedo en dirección al timbre, con la intención de aligerar el peso de mi muerte,
pero en ese instante el destino (y, hay que reconocerlo, mi único amigo) decidió hacerle
una finta a la parca: Chupete me dio un mangazo como de rugbista maorí que casi me
quiebra el brazo.
—Espera —dijo.
Lo miré. Parecía como si en media hora de silencio hubiera crecido dos años. O sea,
seguía siendo un niño, pelado y feo, pero en sus ojos percibí algo extraño, algo como…
sabiduría.
—Si entras ahí vas a terminar en un pueblo perdido el resto del verano —dijo mi
amigo.
—Déjate de hinchar, gordo —dijo Pablo—. Esta cosa termina acá.
—Tú cállate —le respondió Chupete.
—¿Qué? —a mi hermano casi se le salieron los ojos.
—Me escuchaste perfectamente. Cállate, Pablo, ¡cállate, cállate, cállate!
Los gritos se escucharon en todo el barrio. Incrédulo, Pablo solo atinó a tirarse encima
de Chupete y taparle la boca. Si alguien nos veía, llamaba a los carabineros y nos
denunciaba por el asalto a un imitador del goleador de la selección chilena, delito muy
grave, según he escuchado.
En medio de la refriega, miré a la Dominga. Ella me respondió el gesto, y a los pocos
segundos nos dio un ataque de risa. Desde el suelo, Pablo y Chupete dejaron de
revolcarse y nos miraron como pidiendo una explicación.
—¿Se puede saber de qué se ríen el par de tarados? —preguntó Pablo.
87