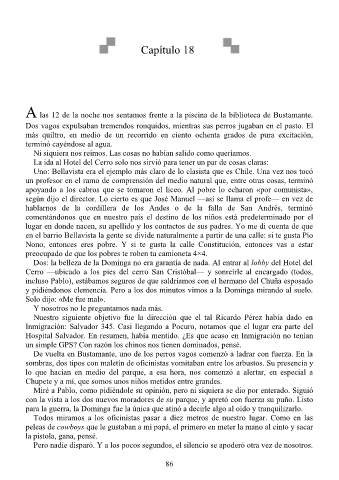Page 86 - El club de los que sobran
P. 86
Capítulo 18
A las 12 de la noche nos sentamos frente a la piscina de la biblioteca de Bustamante.
Dos vagos expulsaban tremendos ronquidos, mientras sus perros jugaban en el pasto. El
más quiltro, en medio de un recorrido en ciento ochenta grados de pura excitación,
terminó cayéndose al agua.
Ni siquiera nos reímos. Las cosas no habían salido como queríamos.
La ida al Hotel del Cerro solo nos sirvió para tener un par de cosas claras:
Uno: Bellavista era el ejemplo más claro de lo clasista que es Chile. Una vez nos tocó
un profesor en el ramo de comprensión del medio natural que, entre otras cosas, terminó
apoyando a los cabros que se tomaron el liceo. Al pobre lo echaron «por comunista»,
según dijo el director. Lo cierto es que José Manuel —así se llama el profe— en vez de
hablarnos de la cordillera de los Andes o de la falla de San Andrés, terminó
comentándonos que en nuestro país el destino de los niños está predeterminado por el
lugar en donde nacen, su apellido y los contactos de sus padres. Yo me di cuenta de que
en el barrio Bellavista la gente se divide naturalmente a partir de una calle: si te gusta Pío
Nono, entonces eres pobre. Y si te gusta la calle Constitución, entonces vas a estar
preocupado de que los pobres te roben tu camioneta 4×4.
Dos: la belleza de la Dominga no era garantía de nada. Al entrar al lobby del Hotel del
Cerro —ubicado a los pies del cerro San Cristóbal— y sonreírle al encargado (todos,
incluso Pablo), estábamos seguros de que saldríamos con el hermano del Chuña esposado
y pidiéndonos clemencia. Pero a los dos minutos vimos a la Dominga mirando al suelo.
Solo dijo: «Me fue mal».
Y nosotros no le preguntamos nada más.
Nuestro siguiente objetivo fue la dirección que el tal Ricardo Pérez había dado en
Inmigración: Salvador 345. Casi llegando a Pocuro, notamos que el lugar era parte del
Hospital Salvador. En resumen, había mentido. ¿Es que acaso en Inmigración no tenían
un simple GPS? Con razón los chinos nos tienen dominados, pensé.
De vuelta en Bustamante, uno de los perros vagos comenzó a ladrar con fuerza. En la
sombras, dos tipos con maletín de oficinistas vomitaban entre los arbustos. Su presencia y
lo que hacían en medio del parque, a esa hora, nos comenzó a alertar, en especial a
Chupete y a mí, que somos unos niños metidos entre grandes.
Miré a Pablo, como pidiéndole su opinión, pero ni siquiera se dio por enterado. Siguió
con la vista a los dos nuevos moradores de su parque, y apretó con fuerza su puño. Listo
para la guerra, la Dominga fue la única que atinó a decirle algo al oído y tranquilizarlo.
Todos miramos a los oficinistas pasar a diez metros de nuestro lugar. Como en las
peleas de cowboys que le gustaban a mi papá, el primero en meter la mano al cinto y sacar
la pistola, gana, pensé.
Pero nadie disparó. Y a los pocos segundos, el silencio se apoderó otra vez de nosotros.
86