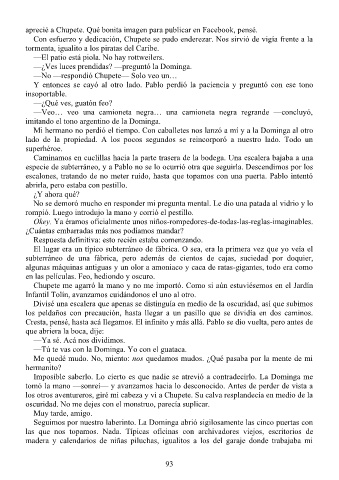Page 93 - El club de los que sobran
P. 93
aprecié a Chupete. Qué bonita imagen para publicar en Facebook, pensé.
Con esfuerzo y dedicación, Chupete se pudo enderezar. Nos sirvió de vigía frente a la
tormenta, igualito a los piratas del Caribe.
—El patio está piola. No hay rottweilers.
—¿Ves luces prendidas? —preguntó la Dominga.
—No —respondió Chupete— Solo veo un…
Y entonces se cayó al otro lado. Pablo perdió la paciencia y preguntó con ese tono
insoportable.
—¿Qué ves, guatón feo?
—Veo… veo una camioneta negra… una camioneta negra regrande —concluyó,
imitando el tono argentino de la Dominga.
Mi hermano no perdió el tiempo. Con caballetes nos lanzó a mí y a la Dominga al otro
lado de la propiedad. A los pocos segundos se reincorporó a nuestro lado. Todo un
superhéroe.
Caminamos en cuclillas hacia la parte trasera de la bodega. Una escalera bajaba a una
especie de subterráneo, y a Pablo no se lo ocurrió otra que seguirla. Descendimos por los
escalones, tratando de no meter ruido, hasta que topamos con una puerta. Pablo intentó
abrirla, pero estaba con pestillo.
¿Y ahora qué?
No se demoró mucho en responder mi pregunta mental. Le dio una patada al vidrio y lo
rompió. Luego introdujo la mano y corrió el pestillo.
Okey. Ya éramos oficialmente unos niños-rompedores-de-todas-las-reglas-imaginables.
¿Cuántas embarradas más nos podíamos mandar?
Respuesta definitiva: esto recién estaba comenzando.
El lugar era un típico subterráneo de fábrica. O sea, era la primera vez que yo veía el
subterráneo de una fábrica, pero además de cientos de cajas, suciedad por doquier,
algunas máquinas antiguas y un olor a amoniaco y caca de ratas-gigantes, todo era como
en las películas. Feo, hediondo y oscuro.
Chupete me agarró la mano y no me importó. Como si aún estuviésemos en el Jardín
Infantil Tolín, avanzamos cuidándonos el uno al otro.
Divisé una escalera que apenas se distinguía en medio de la oscuridad, así que subimos
los peldaños con precaución, hasta llegar a un pasillo que se dividía en dos caminos.
Cresta, pensé, hasta acá llegamos. El infinito y más allá. Pablo se dio vuelta, pero antes de
que abriera la boca, dije:
—Ya sé. Acá nos dividimos.
—Tú te vas con la Dominga. Yo con el guataca.
Me quedé mudo. No, miento: nos quedamos mudos. ¿Qué pasaba por la mente de mi
hermanito?
Imposible saberlo. Lo cierto es que nadie se atrevió a contradecirlo. La Dominga me
tomó la mano —sonreí— y avanzamos hacia lo desconocido. Antes de perder de vista a
los otros aventureros, giré mi cabeza y vi a Chupete. Su calva resplandecía en medio de la
oscuridad. No me dejes con el monstruo, parecía suplicar.
Muy tarde, amigo.
Seguimos por nuestro laberinto. La Dominga abrió sigilosamente las cinco puertas con
las que nos topamos. Nada. Típicas oficinas con archivadores viejos, escritorios de
madera y calendarios de niñas piluchas, igualitos a los del garaje donde trabajaba mi
93