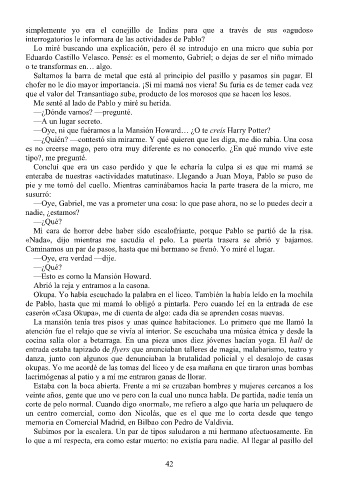Page 42 - El club de los que sobran
P. 42
simplemente yo era el conejillo de Indias para que a través de sus «agudos»
interrogatorios le informara de las actividades de Pablo?
Lo miré buscando una explicación, pero él se introdujo en una micro que subía por
Eduardo Castillo Velasco. Pensé: es el momento, Gabriel; o dejas de ser el niño mimado
o te transformas en… algo.
Saltamos la barra de metal que está al principio del pasillo y pasamos sin pagar. El
chofer no le dio mayor importancia. ¡Si mi mamá nos viera! Su furia es de temer cada vez
que el valor del Transantiago sube, producto de los morosos que se hacen los lesos.
Me senté al lado de Pablo y miré su herida.
—¿Dónde vamos? —pregunté.
—A un lugar secreto.
—Oye, ni que fuéramos a la Mansión Howard… ¿O te creís Harry Potter?
—¿Quién? —contestó sin mirarme. Y qué quieren que les diga, me dio rabia. Una cosa
es no creerse mago, pero otra muy diferente es no conocerlo. ¿En qué mundo vive este
tipo?, me pregunté.
Concluí que era un caso perdido y que le echaría la culpa si es que mi mamá se
enteraba de nuestras «actividades matutinas». Llegando a Juan Moya, Pablo se puso de
pie y me tomó del cuello. Mientras caminábamos hacia la parte trasera de la micro, me
susurró:
—Oye, Gabriel, me vas a prometer una cosa: lo que pase ahora, no se lo puedes decir a
nadie, ¿estamos?
—¿Qué?
Mi cara de horror debe haber sido escalofriante, porque Pablo se partió de la risa.
«Nada», dijo mientras me sacudía el pelo. La puerta trasera se abrió y bajamos.
Caminamos un par de pasos, hasta que mi hermano se frenó. Yo miré el lugar.
—Oye, era verdad —dije.
—¿Qué?
—Esto es como la Mansión Howard.
Abrió la reja y entramos a la casona.
Okupa. Yo había escuchado la palabra en el liceo. También la había leído en la mochila
de Pablo, hasta que mi mamá lo obligó a pintarla. Pero cuando leí en la entrada de ese
caserón «Casa Okupa», me di cuenta de algo: cada día se aprenden cosas nuevas.
La mansión tenía tres pisos y unas quince habitaciones. Lo primero que me llamó la
atención fue el relajo que se vivía al interior. Se escuchaba una música étnica y desde la
cocina salía olor a betarraga. En una pieza unos diez jóvenes hacían yoga. El hall de
entrada estaba tapizado de flyers que anunciaban talleres de magia, malabarismo, teatro y
danza, junto con algunos que denunciaban la brutalidad policial y el desalojo de casas
okupas. Yo me acordé de las tomas del liceo y de esa mañana en que tiraron unas bombas
lacrimógenas al patio y a mí me entraron ganas de llorar.
Estaba con la boca abierta. Frente a mí se cruzaban hombres y mujeres cercanos a los
veinte años, gente que uno ve pero con la cual uno nunca habla. De partida, nadie tenía un
corte de pelo normal. Cuando digo «normal», me refiero a algo que haría un peluquero de
un centro comercial, como don Nicolás, que es el que me lo corta desde que tengo
memoria en Comercial Madrid, en Bilbao con Pedro de Valdivia.
Subimos por la escalera. Un par de tipos saludaron a mi hermano afectuosamente. En
lo que a mí respecta, era como estar muerto: no existía para nadie. Al llegar al pasillo del
42