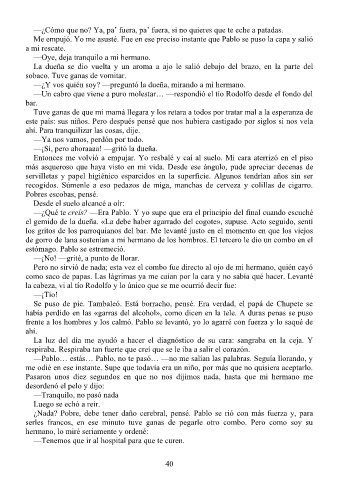Page 40 - El club de los que sobran
P. 40
—¿Cómo que no? Ya, pa’ fuera, pa’ fuera, si no quieres que te eche a patadas.
Me empujó. Yo me asusté. Fue en ese preciso instante que Pablo se puso la capa y salió
a mi rescate.
—Oye, deja tranquilo a mi hermano.
La dueña se dio vuelta y un aroma a ajo le salió debajo del brazo, en la parte del
sobaco. Tuve ganas de vomitar.
—¿Y vos quién soy? —preguntó la dueña, mirando a mi hermano.
—Un cabro que viene a puro molestar… —respondió el tío Rodolfo desde el fondo del
bar.
Tuve ganas de que mi mamá llegara y los retara a todos por tratar mal a la esperanza de
este país: sus niños. Pero después pensé que nos hubiera castigado por siglos si nos veía
ahí. Para tranquilizar las cosas, dije.
—Ya nos vamos, perdón por todo.
—¡Sí, pero ahoraaaa! —gritó la dueña.
Entonces me volvió a empujar. Yo resbalé y caí al suelo. Mi cara aterrizó en el piso
más asqueroso que haya visto en mi vida. Desde ese ángulo, pude apreciar decenas de
servilletas y papel higiénico esparcidos en la superficie. Algunos tendrían años sin ser
recogidos. Súmenle a eso pedazos de miga, manchas de cerveza y colillas de cigarro.
Pobres escobas, pensé.
Desde el suelo alcancé a oír:
—¿Qué te creís? —Era Pablo. Y yo supe que era el principio del final cuando escuché
el gemido de la dueña. «La debe haber agarrado del cogote», supuse. Acto seguido, sentí
los gritos de los parroquianos del bar. Me levanté justo en el momento en que los viejos
de gorro de lana sostenían a mi hermano de los hombros. El tercero le dio un combo en el
estómago. Pablo se estremeció.
—¡No! —grité, a punto de llorar.
Pero no sirvió de nada; esta vez el combo fue directo al ojo de mi hermano, quién cayó
como saco de papas. Las lágrimas ya me caían por la cara y no sabía qué hacer. Levanté
la cabeza, vi al tío Rodolfo y lo único que se me ocurrió decir fue:
—¡Tío!
Se puso de pie. Tambaleó. Está borracho, pensé. Era verdad, el papá de Chupete se
había perdido en las «garras del alcohol», como dicen en la tele. A duras penas se puso
frente a los hombres y los calmó. Pablo se levantó, yo lo agarré con fuerza y lo saqué de
ahí.
La luz del día me ayudó a hacer el diagnóstico de su cara: sangraba en la ceja. Y
respiraba. Respiraba tan fuerte que creí que se le iba a salir el corazón.
—Pablo… estás… Pablo, no te pasó… —no me salían las palabras. Seguía llorando, y
me odié en ese instante. Supe que todavía era un niño, por más que no quisiera aceptarlo.
Pasaron unos diez segundos en que no nos dijimos nada, hasta que mi hermano me
desordenó el pelo y dijo:
—Tranquilo, no pasó nada
Luego se echó a reír.
¿Nada? Pobre, debe tener daño cerebral, pensé. Pablo se rió con más fuerza y, para
serles francos, en ese minuto tuve ganas de pegarle otro combo. Pero como soy su
hermano, lo miré seriamente y ordené:
—Tenemos que ir al hospital para que te curen.
40