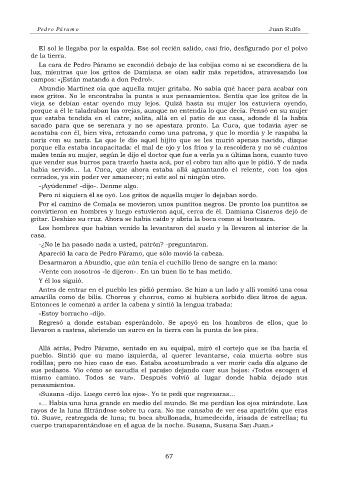Page 64 - Pedro Páramo
P. 64
Pedro Páramo Juan Rulfo
El sol le llegaba por la espalda. Ese sol recién salido, casi frío, desfigurado por el polvo
de la tierra.
La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las cobijas como si se escondiera de la
luz, mientras que los gritos de Damiana se oían salir más repetidos, atravesando los
campos: «¡Están matando a don Pedro!».
Abundio Martínez oía que aquella mujer gritaba. No sabía qué hacer para acabar con
esos gritos. No le encontraba la punta a sus pensamientos. Sentía que los gritos de la
vieja se debían estar oyendo muy lejos. Quizá hasta su mujer los estuviera oyendo,
porque a él le taladraban las orejas, aunque no entendía lo que decía. Pensó en su mujer
que estaba tendida en el catre, solita, allá en el patio de su casa, adonde él la había
sacado para que se serenara y no se apestara pronto. La Cuca, que todavía ayer se
acostaba con él, bien viva, retozando como una patrona, y que lo mordía y le raspaba la
nariz con su nariz. La que le dio aquel hijito que se les murió apenas nacido, dizque
porque ella estaba incapacitada: el mal de ojo y los fríos y la rescoldera y no sé cuántos
males tenía su mujer, según le dijo el doctor que fue a verla ya a última hora, cuanto tuvo
que vender sus burros para traerlo hasta acá, por el cobro tan alto que le pidió. Y de nada
había servido... La Cuca, que ahora estaba allá aguantando el relente, con los ojos
cerrados, ya sin poder ver amanecer; ni este sol ni ningún otro.
-¡Ayúdenme! -dijo-. Denme algo.
Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo.
Por el camino de Comala se movieron unos puntitos negros. De pronto los puntitos se
convirtieron en hombres y luego estuvieron aquí, cerca de él. Damiana Cisneros dejó de
gritar. Deshizo su cruz. Ahora se había caído y abría la boca como si bostezara.
Los hombres que habían venido la levantaron del suelo y la llevaron al interior de la
casa.
-¿No le ha pasado nada a usted, patrón? -preguntaron.
Apareció la cara de Pedro Páramo, que sólo movió la cabeza.
Desarmaron a Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano:
-Vente con nosotros -le dijeron-. En un buen lío te has metido.
Y él los siguió.
Antes de entrar en el pueblo les pidió permiso. Se hizo a un lado y allí vomitó una cosa
amarilla como de bilis. Chorros y chorros, como si hubiera sorbido diez litros de agua.
Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada:
-Estoy borracho -dijo.
Regresó a donde estaban esperándolo. Se apoyó en los hombros de ellos, que lo
llevaron a rastras, abriendo un surco en la tierra con la punta de los pies.
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el
pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus
rodillas; pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de
sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas: «Todos escogen el
mismo camino. Todos se van». Después volvió al lugar donde había dejado sus
pensamientos.
«Susana -dijo. Luego cerró los ojos-. Yo te pedí que regresaras...
»... Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote. Los
rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras
tú. Suave, restregada de luna; tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas; tu
cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan.»
67