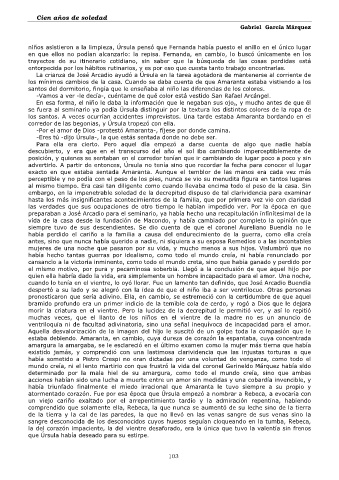Page 103 - Cien Años de Soledad
P. 103
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
niños asistieron a la limpieza, Úrsula pensó que Fernanda había puesto el anillo en el único lugar
en que ellos no podían alcanzarlo: la repisa. Fernanda, en cambio, lo buscó únicamente en los
trayectos de su itinerario cotidiano, sin saber que la búsqueda de las cosas perdidas está
entorpecida por los hábitos rutinarios, y es por eso que cuesta tanto trabajo encontrarlas.
La crianza de José Arcadio ayudó a Úrsula en la tarea agotadora de mantenerse al corriente de
los mínimos cambios de la casa. Cuando se daba cuenta de que Amaranta estaba vistiendo a los
santos del dormitorio, fingía que le enseñaba al niño las diferencias de los colores.
-Vamos a ver -le decía-, cuéntame de qué color está vestido San Rafael Arcángel.
En esa forma, el niño le daba la información que le negaban sus ojo s , y mucho antes de que él
se fuera al seminario ya podía Úrsula distinguir por la textura los distintos colores de la ropa de
los santos. A veces ocurrían accidentes imprevistos. Una tarde estaba Amaranta bordando en el
corredor de las begonias, y Úrsula tropezó con ella.
-Por el amor de Dios -protestó Amaranta-, fíjese por donde camina.
-Eres tú -dijo Úrsula-, la que estás sentada donde no debe ser.
Para ella era cierto. Pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había
descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de
posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco y sin
advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar
exacto en que estaba sentada Amaranta. Aunque el temblor de las manos era cada vez más
perceptible y no podía con el peso de los pies, nunca se vio su menudita figura en tantos lugares
al mismo tiempo. Era casi tan diligente como cuando llevaba encima todo el peso de la casa. Sin
embargo, en la impenetrable soledad de la decrepitud dispuso de tal clarividencia para examinar
hasta los más insignificantes acontecimientos de la familia, que por primera vez vio con claridad
las verdades que sus ocupaciones de otro tiempo le habían impedido ver. Por la época en que
preparaban a José Arcadio para el seminario, ya había hecho una recapitulación infinitesimal de la
vida de la casa desde la fundación de Macondo, y había cambiado por completo la opinión que
siempre tuvo de sus descendientes. Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buendía no le
había perdido el cariño a la familia a causa del endurecimiento de la guerra, como ella creía
antes, sino que nunca había querido a nadie, ni siquiera a su esposa Remedios o a las incontables
mujeres de una noche que pasaron por su vida, y mucho menos a sus hijos. Vislumbró que no
había hecho tantas guerras por idealismo, como todo el mundo creía, ni había renunciado por
cansancio a la victoria inminente, como todo el mundo creta, sino que había ganado y perdido por
el mismo motivo, por pura y pecaminosa soberbia. Llegó a la conclusión de que aquel hijo por
quien ella habría dado la vida, era simplemente un hombre incapacitado para el amor. Una noche,
cuando lo tenía en el vientre, lo oyó llorar. Fue un lamento tan definido, que José Arcadio Buendía
despertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a ser ventrílocuo. Otras personas
pronosticaron que sería adivino. Ella, en cambio, se estremeció con la certidumbre de que aquel
bramido profundo era un primer indicio de la temible cola de cerdo, y rogó a Dios que le dejara
morir la criatura en el vientre. Pero la lucidez de la decrepitud le permitió ver, y así lo repitió
muchas veces, que el llanto de los niños en el vientre de la madre no es un anuncio de
ventriloquia ni de facultad adivinatoria, sino una señal inequívoca de incapacidad para el amor.
Aquella desvalorización de la imagen del hijo le suscitó de un golpe toda la compasión que le
estaba debiendo. Amaranta, en cambio, cuya dureza de corazón la espantaba, cuya concentrada
amargura la amargaba, se le esclareció en el último examen como la mujer más tierna que había
existido jamás, y comprendió con una lastimosa clarividencia que las injustas torturas a que
había sometido a Pietro Crespi no eran dictadas por una voluntad de venganza, como todo el
mundo creía, ni el lento martirio con que frustró la vida del coronel Gerineldo Márquez había sido
determinado por la mala hiel de su amargura, como todo el mundo creía, sino que ambas
acciones habían sido una lucha a muerte entre un amor sin medidas y una cobardía invencible, y
había triunfado finalmente el miedo irracional que Amaranta le tuvo siempre a su propio y
atormentado corazón. Fue por esa época que Úrsula empezó a nombrar a Rebeca, a evocaría con
un viejo cariño exaltado por el arrepentimiento tardío y la admiración repentina, habiendo
comprendido que solamente ella, Rebeca, la que nunca se aumentó de su leche sino de la tierra
de la tierra y la cal de las paredes, la que no llevó en las venas sangre de sus venas sino la
sangre desconocida de los desconocidos cuyos huesos seguían cloqueando en la tumba, Rebeca,
la del corazón impaciente, la del vientre desaforado, era la única que tuvo la valentía sin frenos
que Úrsula había deseado para su estirpe.
103