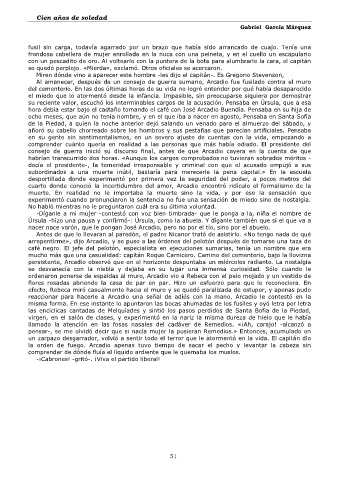Page 51 - Cien Años de Soledad
P. 51
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
fusil sin carga, todavía agarrado por un brazo que había sido arrancado de cuajo. Tenía una
frondosa cabellera de mujer enrollada en la nuca con una peineta, y en el cuello un escapulario
con un pescadito de oro. Al voltearlo con la puntera de la bota para alumbrarle la cara, el capitán
se quedó perplejo. «Mierda», exclamó. Otros oficiales se acercaron.
Miren dónde vino a aparecer este hombre -les dijo el capitán-. Es Gregorio Stevenson,
Al amanecer, después de un consejo de guerra sumario, Arcadio fue fusilado contra el muro
del cementerio. En las dos últimas horas de su vida no logró entender por qué había desaparecido
el miedo que lo atormentó desde la infancia. Impasible, sin preocuparse siquiera por demostrar
su reciente valor, escuchó los interminables cargos de la acusación. Pensaba en Úrsula, que a esa
hora debía estar bajo el castaño tomando el café con José Arcadio Buendía. Pensaba en su hija de
ocho meses, que aún no tenía nombre, y en el que iba a nacer en agosto, Pensaba en Santa Sofía
de la Piedad, a quien la noche anterior dejó salando un venado para el almuerzo del sábado, y
añoró su cabello chorreado sobre los hombros y sus pestañas que parecían artificiales. Pensaba
en su gente sin sentimentalismos, en un severo ajuste de cuentas con la vida, empezando a
comprender cuánto quería en realidad a las personas que más había odiado. El presidente del
consejo de guerra inició su discurso final, antes de que Arcadio cayera en la cuenta de que
habrían transcurrido dos horas. «Aunque los cargos comprobados no tuvieran sobrados méritos -
decía el presidente-, la temeridad irresponsable y criminal con que el acusado empujó a sus
subordinados a una muerte inútil, bastaría para merecerle la pena capital.» En la escuela
desportillada donde experimentó por primera vez la seguridad del poder, a pocos metros del
cuarto donde conoció la incertidumbre del amor, Arcadio encontró ridículo el formalismo de la
muerte. En realidad no le importaba la muerte sino la vida, y por eso la sensación que
experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo sino de nostalgia.
No habló mientras no le preguntaron cuál era su última voluntad.
-Díganle a mi mujer -contestó con voz bien timbrada- que le ponga a la, niña el nombre de
Úrsula -hizo una pausa y confirmó-: Úrsula, como la abuela. Y díganle también que si el que va a
nacer nace varón, que le pongan José Arcadio, pero no por el tío, sino por el abuelo.
Antes de que lo llevaran al paredón, el padre Nicanor trató de asistirlo. «No tengo nada de qué
arrepentirme», dijo Arcadio, y se puso a las órdenes del pelotón después de tomarse una taza de
café negro. El jefe del pelotón, especialista en ejecuciones sumarias, tenía un nombre que era
mucho más que una casualidad: capitán Roque Carnicero. Camino del cementerio, bajo la llovizna
persistente, Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante. La nostalgia
se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Sólo cuando le
ordenaron ponerse de espaldas al muro, Arcadio vio a Rebeca con el pelo mojado y un vestido de
flores rosadas abriendo la casa de par en par. Hizo un esfuerzo para que le reconociera. En
efecto, Rebeca miró casualmente hacia el muro y se quedó paralizada de estupor, y apenas pudo
reaccionar para hacerle a Arcadio una señal de adiós con la mano. Arcadio le contestó en la
misma forma. En ese instante lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles y oyó letra por letra
las encíclicas cantadas de Melquíades y sintió los pasos perdidos de Santa Bofia de la Piedad,
virgen, en el salón de clases, y experimentó en la nariz la misma dureza de hielo que le había
llamado la atención en las fosas nasales del cadáver de Remedios. «¡Ah, carajo! -alcanzó a
pensar-, se me olvidó decir que si nacía mujer la pusieran Remedios.» Entonces, acumulado en
un zarpazo desgarrador, volvió a sentir todo el terror que le atormentó en la vida. El capitán dio
la orden de fuego. Arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza sin
comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muslos.
-¡Cabrones! -gritó-. ¡Viva el partido liberal!
51